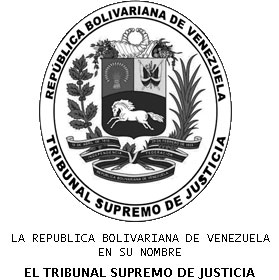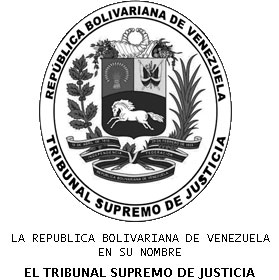REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA LOS
TEQUES.
192º y 143º
EXPEDIENTE: Nº 03333
PARTE ACTORA:
MAGALY GUZMAN, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 6.872.083 y con domicilio procesal constituido en: Avenida Bolívar, Residencias Caracas, Mezzanina 2, Los Teques Estado Miranda.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA:
LISNEIDA GOMEZ MORENO, ENRIQUE R. FERMIN MALAVER, MARBYS ESTHER RAMOS GOMEZ y otros abogados de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nºs. 11.210.723, 3.822.917 y 10.350.827 e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nºs. 68.076, 32.574 y 68.435 respectivamente, en su carácter de Procuradores Especiales del Trabajo, como consta en poder apud acta inserto al folio 59 del expediente.
PARTE DEMANDADA:
CARMEN CHOQUE y VASCONSUELO MAURICIO ALEJANDRO, titulares de las cédulas de identidad N°s. 81.981.592 y 81.783.978 respectivamente.
REPRESENTACION JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA:
NELLY HERRERA ROJAS, abogada en ejercicio, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 2.135.038 e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 23.125, en su carácter de defensora ad litem.
SENTENCIA
PRESTACIONES SOCIALES
I
En fecha 19 de octubre de 1998, la ciudadana MAGALY GUZMAN, asistida por el Procurador Especial de Trabajadores abogado GERMAN LUIS CORONADO, presentó por ante este Juzgado, demanda por cobro de diferencia de diferencia de PRESTACIONES SOCIALES y otros conceptos laborales contra los ciudadanos CARMEN CHOQUE y ALEJANDRO MAURICIO VASCONSUELO, cuya demanda fue ingresada en el Libro de Causas bajo el N° 03333 y admitida por auto de 21 de octubre del mismo año, ordenándose el emplazamiento de los demandados, en forma personal, y se fijó un acto conciliatorio para el primer día de despacho siguiente a la contestación al fondo de la demanda.- Agotada infructuosamente la gestión de citación personal de los co-demandados, se tramitó la misma por carteles, y vencido el lapso en ellos acordado, sin que éstos se dieran por citados, se les designó defensor ad litem, en la persona de la abogada NELLY HERRERA ROJAS, quien luego de haber sido notificada el 22 de febrero 1999, juramentarse legal y debidamente en fecha 23 del mismo mes y año y haber sido citada en representación de la parte demandada, el 04 de marzo de1999; compareció en horas de despacho del día 11 de marzo de 1999 y consignó en autos escrito de contestación al fondo de la demanda.- En fecha 15 de marzo de 1999, oportunidad del acto conciliatorio, no comparecieron las partes de lo que el Tribunal dejó expresa constancia.
Abierto el juicio a pruebas ope legis, sólo la parte actora hizo uso de su derecho y promovió las que estimó pertinentes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, las cuales fueron agregadas al expediente en su oportunidad y admitidas por auto de fecha 24 de marzo de 1999.- En fecha 14 de abril de 1999, el Tribunal declaró vencido el lapso probatorio y dejó constancia que la causa se encontraba en el lapso que fija el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil; de cuyo vencimiento dejó constancia el 27 de abril de 1999, oportunidad en la que fijó los informes para el tercer día de despacho siguiente; y el 03 de mayo de 1999, dijo Vistos y declaró la causa en estado de sentencia, para lo que fijó sesenta días continuos; siendo diferida la sentencia, por auto de fecha 06 de julio de 1999.- En fecha 08 de noviembre de 1999, la Juez Temporal de este Juzgado se avocó al conocimiento de la causa; y el 10 de abril de 2000, la titular del Tribunal retomó posesión formal de su cargo y se avocó a conocer de la causa.
Por auto de fecha 17 de enero de 2003, quien suscribe, en su condición de nueva titular de este Juzgado, se avocó al conocimiento de la causa, y analizadas las actas que la conforman, observó que desde el 04 de abril de 2000, última comparecencia en autos de la parte actora, hasta la fecha del auto, habían más de dos años, lo que denota un desinterés procesal en la acción; por lo que luego de transcribir extracto de la sentencia de fecha 1° de junio de 2001, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, contentiva de la interpretación del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ordenó la notificación de la actora, a quien le concedió cinco días de despacho, contados a partir de su notificación, para que expusiera las razones de su inactividad, dejando entendido que su incomparecencia o las explicaciones poco convincentes, conllevarían a declarar extinguida la acción, constando de autos, que la notificación se verificó el día 29 de enero de 2003, en cuya fecha otorgó poder apud acta a los abogados identificados al folio 1 de esta decisión.
En horas de despacho del mismo día 29 de enero de 2003, lo que ratifica el 22 de marzo de 2003, la actora, consignó sendas diligencias, en las sólo se limita a manifestar que no es de su ingerencia dictar sentencia y solicita se produzca el fallo, siendo estas las últimas actuaciones del expediente.
II
En el día de hoy, tres (03) de julio de 2003, en conformidad con el contenido del auto de fecha 17 de enero de 2003, el Tribunal, antes de emitir pronunciamiento en esta causa, dado el estado en que se encuentra, pasa a analizar la procedencia o no de la perención de la instancia, lo cual hace sobre la base de la siguiente:
M O T I V A C I O N
Analizadas las presentes actas procesales, el Tribunal observa, que conforme al encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, esta institución opera por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, cuyo lapso se computa por días continuos.
La doctrina ha establecido que los actos de procedimiento interruptivos de la perención, eran aquellos que revelaban el propósito de mantener viva la instancia; dentro de los cuales se incluía entre otros, las decisiones de los procesos, ora correspondieren a lo principal del pleito o a cualquiera de sus incidencias.
La extinta Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, en decisión de fecha 24 de abril de 1998, con ponencia del Magistrado Dr. Aníbal Rueda, estableció que la excepción prevista en la parte in fine del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, relativa a que "la inactividad del Juez después de vista la causa no produce la perención", no opera cuando están pendientes decisiones interlocutorias, previas a la vista de la causa; ello, en razón que tal vista de la causa se sucede una vez completada la etapa de sustanciación de un proceso y el mismo se encuentra en la fase de decisión definitiva.
Sin embargo, en fecha 1º de junio de 2001, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Cabrera Romero, respecto de la inactividad del actor en el proceso señaló:
“El Código de Procedimiento Civil establece la institución llamada Perención de la Instancia.
Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil).
En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.
El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla.
Como la acción no se ve afectada por la perención, la demanda puede volverse a proponer, y si con ella (la perimida) se hubiere interrumpido la prescripción, tal interrupción sigue produciendo efectos.
Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio.
Estos términos no son otros que los indicados en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:
1. El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.
2. El transcurso de treinta días desde la fecha de admisión de la demanda, sin que el demandante hubiere cumplido las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
3. El transcurso de treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, realizada antes de la citación del demandado, si el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
4. El transcurso de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes (artículo 144 del Código de Procedimiento Civil), o por haber perdido el carácter con que obraba, sin que los interesados hubiesen gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.
Sin embargo, el principio -enunciado en el artículo 267 aludido- de que la perención no corre después de vista la causa, no es absoluto, ya que si después de vista la causa, se suspende el proceso por más de seis meses, por la muerte de alguno de los litigantes o por la pérdida del carácter con que obraba, sin que transcurrido dicho término los interesados gestionen la continuación de la causa, ni cumplan las obligaciones que la ley les impone para proseguirla, perimirá la instancia, así ella se encuentre en estado de sentencia, ya que el supuesto del ordinal 3° del artículo 267 no excluye expresamente la perención si la causa ya se ha visto, y realmente en estos supuestos (ordinal 3°), la inactividad procesal es atribuible a las partes, por lo que ellas deben asumir sus consecuencias.
…
La perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho. Se trata de una relación procesal que no se formó, o que, constituida, se rompió. El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia.
Estando la causa en estado de sentencia, ella puede paralizarse, rompiéndose la estada a derecho de las partes, por lo que el Tribunal no puede actuar, y se hace necesario para su continuación, que uno de los litigantes la inste y sean notificadas las partes no peticionantes o sus apoderados. …
Para que exista paralización, es necesario que ni las partes ni el Tribunal actúen en las oportunidades señaladas en la ley para ello, por lo que esta inactividad de los sujetos procesales, rompe la estadía a derecho de las partes, las desvincula, y por ello si el proceso se va a reanudar, y recomienza en el siguiente estadio procesal a aquél donde ocurrió la inactividad colectiva, habrá que notificar a los litigantes de tal reanudación, habrá que reconstituir a derecho a las partes, tal como lo previó el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil.
…
Cuando, en el término para sentenciar y en el de diferimiento, no se sentencia, la causa se paraliza y cesa la estadía a derecho de las partes. Para que el proceso continúe se necesita el impulso de uno de los sujetos procesales, ya que es la inactividad de éstos lo que produce la parálisis, y en el caso de la sentencia emitida extemporáneamente, el legislador consideró que es el Tribunal quien actúa y pone en movimiento el juicio en relación con las partes, quienes son los que tienen el interés en ejercer su derecho a la defensa (interposición de recursos, aclaratorias, nombramientos de expertos para la experticia complementaria, etc.).
La interpretación pacífica emanada de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, fundada en las normas del Código de Procedimiento Civil, fue que la perención no corre después que la causa entre en estado de sentencia. Tal interpretación generalmente admitida creó un estado de expectativa legítima, para las partes y usuarios de la justicia, de que no corría la perención mientras la causa se encontrara en estado de sentencia, y ello llevó a que no diligenciaran solicitando sentencia vencido el año de paralización por falta de actividad del juzgador. Al no estar corriendo la perención, por no tratarse de la inactividad de los litigantes la causante de la paralización, las partes -en principio- no tenían que instar se fallare.
Sin embargo, no puede entenderse que esa expectativa legítima sea indefinida, ya que una inactividad absoluta y continuada produce otros efectos jurídicos, aunque distintos de la perención.
La expectativa legítima es relevante para el proceso. Ella nace de los usos procesales a los cuales las partes se adaptan y tomándolos en cuenta, ejercitan sus derechos y amoldan a ellos su proceder, cuando se trata de usos no contrarios a derecho.
Si un tribunal no despacha un día fijo de la semana, sorprendería a los litigantes si hace una clandestina excepción (ya que no lo avisó con anticipación) y da despacho el día cuando normalmente no lo hacía, trastocándole los lapsos a todos los litigantes.
Igualmente, si en el calendario del Tribunal aparece marcado con el signo de la inactividad judicial un día determinado, no puede el Tribunal dar despacho en dicha ocasión, sorprendiendo a los que se han guiado por tal calendario, ya que el cómputo de los lapsos, al resultar errado, perjudicaría a las partes en los procesos que cursan ante ese juzgado.
En ambos ejemplos, la expectativa legítima que crea el uso judicial, incide sobre el ejercicio del derecho de defensa, ya que éste se minimiza o se pierde, cuando la buena fe de los usuarios del sistema judicial queda sorprendida por estas prácticas.
En consecuencia, si la interpretación pacífica en relación con la perención realizada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia ha partido de la prevalencia de lo establecido por el Código de Procedimiento Civil, el cambio inesperado de tal doctrina, perjudica a los usuarios del sistema judicial, quienes de buena fe, creían que la inactividad del Tribunal por más de un año después de vista la causa, no produciría la perención de la instancia.
En razón de los argumentos expuestos, considera la Sala que la perención de la instancia, al menos en los procesos de naturaleza civil, o de los que se guíen por el Código de Procedimiento Civil, sólo funciona cuando existe inactividad de las partes, y no cuando después de vista la causa surge inactividad del juez, cuando no sentencie en los términos señalados en las leyes para ello, con lo que se paraliza la causa.
Debe apuntar la Sala, que la vista de la causa, comienza en el juicio ordinario, después de fenecido el lapso para las observaciones de las partes a los informes, con lo que coincide con el estado de sentencia al que alcanza el proceso.
…
También quiere asentar la Sala, que la perención es fatal y corre sin importar quiénes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento, y según el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención. Sin embargo, en razón del orden público, debe existir una excepción a tal imperativo, que no abarca los efectos de la perención consagrados en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil y que, en consecuencia, si la materia es de orden público, la perención declarada no evita que se proponga de nuevo la demanda antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) de la declaratoria de perención, ya que es difícil pensar que los intereses superiores del menor, por ejemplo, puedan quedar menoscabados porque perimió el proceso donde ellos se ventilaban, o que, los derechos alimentarios del menor -por ejemplo- no pudieran ejercerse de nuevo durante noventa días.
Tal visión del instituto es congruente con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido que las sentencias contrarias al orden público no quedan firmes por efecto de la perención en la instancia superior (alzada), lo que se ve apuntalado por el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil que previene que no corra la perención en la causa sometida a consulta.
Lo asentado sobre la inactividad procesal en estado de sentencia, sin embargo, tiene otro efecto que sí perjudica a las partes.
El artículo 26 constitucional, garantiza el acceso a la justicia, para que las personas puedan hacer valer sus derechos e intereses, y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
Tal derecho de acceso a la justicia se logra mediante el ejercicio de la acción, que pone en movimiento a la jurisdicción, la cual no garantiza una sentencia favorable, y que comienza a desarrollarse procesalmente desde que el juez admite o inadmite la demanda, la petición, el escrito o cualquier otra forma de inicio del proceso.
El derecho de acceso a la justicia se ejerce al incoar la acción, pero ésta, al igual que el propio derecho de acceso, es analizada por el juez para verificar si se cumplen los requisitos que lo permiten, o la admisibilidad de la acción. Si ésta es inadmisible, el órgano jurisdiccional no tocará el fondo de lo pedido, o denunciado.
Cuando se rechaza in limine litis la acción, no hay negativa al derecho de acceso a la justicia, ya que se está emitiendo un fallo, en pleno ejercicio de la función jurisdiccional.
A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
…
Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.
Sin embargo, al ejercerse la acción puede fingirse un interés procesal, o éste puede existir y luego perderse, por lo que no era necesario para nada la intervención jurisdiccional.
En ambos casos, la función jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida del interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscribe al procedimiento.
Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.
Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida.
No consideró el legislador que el supuesto de la perención, constituyese una falta de interés procesal, el cual no podía ser certificado por tan corto plazo de inactividad, y por ello la perención no perjudica a la acción.
Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse.
No estableció ni la Constitución, ni los códigos adjetivos, el tiempo y la forma para ejercer el derecho a la pronta obtención de la decisión, pero ello se patentiza con las peticiones en el proceso en ese sentido, después de vencidos los plazos para sentenciar, o como se apuntó en el fallo de esta Sala del 28 de julio de 2000 (caso: Luis Alberto Baca) mediante la interposición de un amparo constitucional, cuya sentencia incide directamente sobre el proceso donde surge la omisión judicial.
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
Observa la Sala, que si en una acción de amparo, de naturaleza urgente para evitar se consolide una lesión en la situación jurídica del accionante, transcurre entre la interposición del escrito de amparo y la admisión del mismo, seis u ocho meses, sin que el quejoso pida al tribunal que cese en su indolencia, surge a la Sala la pregunta ¿cuál es el interés del querellante si han pasado más de seis meses de la fecha del escrito de amparo y no lo ha movido más?. Indudablemente, que aunque interrumpió la caducidad que señala el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; sin embargo, después de tal interrupción se ha excedido en lo que era el plazo de caducidad para intentar la acción, y, ¿qué interés procesal puede tener quien así actúa, si ha dejado transcurrir igual tiempo que el que tenía para recurrir, sin ni siquiera instar la admisión del amparo?.
Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.
La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, … No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda.
…
La parte que trata por todos estos medios de que el juez sentencie, está demostrando que su interés procesal sigue vivo, y por ello al interponerlos debe hacerlos constar en la causa paralizada en estado de sentencia, por falta de impulso del juez. Es más, el litigante que ha estado vigilando el expediente y que lo ha solicitado por sí o por medio de otro en el archivo del Tribunal, está demostrando que su interés en ese juicio no ha decaído.
No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta.
No vale contra tal desprecio hacia la justicia expedita y oportuna, argüir que todo ocurre por un deber del Estado que se ha incumplido, ya que ese deber fallido tenía correctivos que con gran desprecio las partes no utilizan, en especial el actor.
En los tribunales reposan procesos que tienen más de veinte años en estado de sentencia, ocupando espacio en el archivo, los cuales a veces, contienen medidas preventivas dictadas ad eternum, y un buen día, después de años, se pide la sentencia, lo más probable ante un juez distinto al de la sustanciación, quien así debe separarse de lo que conoce actualmente, y ocuparse de tal juicio. ¿Y es que el accionante no tiene ninguna responsabilidad en esa dilación?.
A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de transcurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor.
… ante el signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor, tal elemento de la acción cuya falta se constata, no sólo de autos sino de los libros del archivo del tribunal que prueban el acceso a los expedientes, tiene que producir el efecto en él implícito: la decadencia y extinción de la acción.
De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderara el juez para declarar extinguida la acción.
…
Está consciente la Sala que hay tribunales sobrecargados de expedientes por decidir, provenientes de la desidia en la estructuración del poder judicial, y por ello resultaría contrario al Estado de Derecho y de Justicia que en dichos tribunales se aplicara estrictamente la doctrina expuesta en este fallo, por lo que la Sala considera que cuando los términos de prescripción de los derechos ventilados sean de un año o menos, vencido un año de inactividad en estado de sentencia, sin impulso del actor, si en el año siguiente al de la prescripción no hay impulso de su parte, se tendrá tal desidia procesal como muestra inequívoca que los accionantes perdieron el interés procesal en dicha causa, y así se declara.
Asimismo, considera la Sala que innumerables huelgas tribunalicias y designaciones de nuevos jueces, han dejado procesos paralizados, por lo que en cualquier lapso de perención o desinterés habrá que restarles estos plazos muertos o inactivos. …”
En el caso de autos, resulta perfectamente aplicable la anterior doctrina, pues, de las actas que conforman el expediente, se evidencia de manera clara y absoluta el desinterés de la parte actora en que se produjera el fallo, fin primordial del ejercicio de la acción, lo que encuadra perfectamente en la aplicación de los postulados analizados por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, muy especialmente el hecho, que se ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido a partir de la última actuación de las partes en el proceso, todo a la luz de la interpretación que acertadamente ha producido el Máximo Tribunal, del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativo a lo que debe entenderse por Justicia oportuna, estableciendo que de producirse los presupuestos de paralización analizados en tal pronunciamiento, como signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor, el Juez de la causa podrá de Oficio o a instancia de parte interesada, decretar la Extinción de la Acción.
Señala el Máximo Tribunal en el referido fallo, que necesariamente debe producirse la notificación de la parte accionante, a los fines de que señale en juicio, las explicaciones suficientemente convincentes sobre los motivos de su inactividad procesal, las cuales serán analizadas en forma ponderada por el juez para decretar o no la extinción.
En el presente caso, tomando en consideración, que el desinterés de la parte actora se patentiza en el hecho, que la última actuación en el expediente se realizó en fecha 04 de abril de 2000, permaneciendo inactivo el expediente en estado de sentencia, durante más de dos (02) años, y sin que durante tal período de inactividad, la parte actora, ni por sí, ni por medio de apoderado, instare al órgano jurisdiccional a la producción del fallo respectivo, ni conste de los libros de préstamos de expedientes del archivo, la solicitud del mismo, que pudiere demostrar el interés de la actor en el proceso, lo que a todas luces constituye un tiempo que rebasa el término de prescripción de la acción, encuadrando tal actitud de desinterés, dentro de los postulados expuestos supra, y en consecuencia se hace forzoso para esta Sentenciadora, en estricto acatamiento de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, decretar la Extinción de la Acción incoada por la ciudadana MAGALI GUZMAN contra CARMEN CHOQUE Y VASCONSUELO MAURICIO ALEJANDRO, ambas partes identificadas en autos, todo lo cual así habrá de determinarse en la parte dispositiva de este fallo. Así se decide.
III
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, actuando como Tribunal de Alzada en sede de Estabilidad Laboral, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley decreta la EXTINCIÓN DE LA ACCION instaurada por la ciudadana MAGALI GUZMAN contra CARMEN CHOQUE Y VASCONSUELO MAURICIO ALEJANDRO, ambas partes anterior, suficiente y plenamente identificadas en el presente fallo.
Dada la especial naturaleza de esta acción, no hay especial condenatoria en costas.
Por cuanto la presente decisión fue dictada fuera del lapso, de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, se ordena notificar a las partes, en su domicilio conforme al artículo 274 y en la forma prevista en el artículo 233 ibídem, en el entendido que el primer día de despacho siguiente a la última notificación que se practique, comenzará a correr el lapso para insurgir contra ella.
PUBLIQUESE, REGISTRESE, DEJESE COPIA y NOTIFIQUESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en Los Teques, a los tres (03) días del mes de julio de dos mil tres (2003). Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.
GLORIA GARCIA ZAPATA
JUEZ
CORINA RODRIGUEZ SANTOS
LA SECRETARIA
NOTA: En la misma fecha de hoy 03/07/2003, siendo las 11:10 am., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se dictó y publicó el anterior fallo.
LA SECRETARIA
EXP. Nº O3333
|