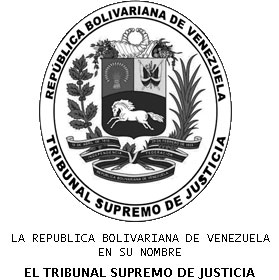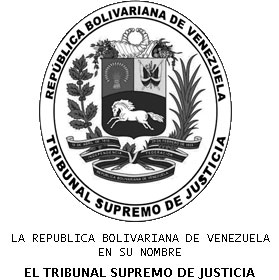JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, CON SEDE EN GUARENAS.
PARTE ACTORA: RAUL GONZÁLEZ ABREU
C.I.V.- 2.074.058.
APODERADO JUDICIAL: LILIBETH NASPE, SENDYS ABREU, MARISOL VIERA, OXALIDA MARRERO, RAUL MEDINA, ISABEL TERESA RICO DE OLIVEROS, OLIBETH MILANO, MARIA EUGENIA CARDONA, MARIA MARGARITA GONZÁLEZ y BERTA NAYIBE RIVERO GUTIERREZ. I.P.S.A. N° 82.614, 115.612, 100.646, 69.045, 112.135, 70.606, 89.031, 85.086, 72.127 y 90.875.
PARTE DEMANDADA: CENTRO HIPICO EL CABALLO DE BASTO, C.A.
APODERADO JUDICIAL: RUBEN JOSÉ ESCALONA SAMARO y GUSTAVO RAMÓN GONZÁLEZ KLIRIM
I.P.S.A. N° 76.969 y 15.956.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS CONCEPTOS LABORALES.
EXPEDIENTE: N° 2540-08.
ANTECEDENTES
Se inicia el presente proceso en virtud de la demanda interpuesta por el ciudadano Raúl González Abreu, en fecha 16 de enero de 2008, siendo esta admitida en fecha 17 de enero de 2008. En fecha 23 de enero de 2008, la demandada fue debidamente notificada de la instrucción de la presente causa.
En fecha 26 de marzo de 2008, se dio inicio a la Audiencia Preliminar, la cual fue concluida el día 05 de mayo de 2008, no lográndose el advenimiento de las partes, razón por la que fueron agregados a los autos sendos escritos de promoción de pruebas y sus correspondientes anexos, dando así oportunidad a que tuviera lugar la contestación de la demanda, acto que realizara la demandada en fecha 07 de mayo de 2008.
Son así recibidas las presentes actuaciones provenientes del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Guarenas, siendo admitidas las probanzas y fijada la Audiencia de Juicio para el día 17 de junio de 2008, a las 2:00 p.m., concluyéndose en la misma fecha con el pronunciamiento de la dispositiva que en forma oral decidió la causa.
Este Tribunal pasa a decidir la presente causa en base a las consideraciones siguientes:
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
DEL PROCESO LABORAL
Corresponde entonces la oportunidad para dictar el cuerpo extenso del fallo que en justicia dirima la controversia propuesta ante este órgano, tomando para ello los términos en los que ha quedado establecida la lid examinada por este juzgador; por lo que, a los fines de la resolución del asunto debatido, acoge este Tribunal lo aclarado magistralmente por el maestro Carnelutti, en atención a la distinción que existe entre el resultado del proceso y la finalidad de éste, donde el resultado es el establecimiento de los hechos propuestos alegatoria y probatoriamente por los litigantes, mientras que la finalidad del proceso es, en esencia, la búsqueda de la verdad, actividad que está encomendada al Juez, más allá del simple establecimiento que de los hechos hayan hecho los litigantes, inquiriendo acuciosamente dicha verdad en acato del mandato constitucional previsto en el ordinal 1° del artículo 89 del Magno Texto, en simultánea concomitancia con los artículos 257 de la misma Carta y 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (v. Carnelutti, Francesco, “La Prueba Civil”, Ediciones Depalma, Buenos Aires).
EXAMEN DE LA DEMANDA
Manifestó el ciudadano actor haber prestado sus servicios personales en condiciones de laboralidad, desempeñando el cargo de Cobrador, desde el 16 de abril de 2004, cumpliendo una jornada comprendida entre los días miércoles a lunes, de 05:30 p.m. a 11:00 p.m., describiendo un salario mensual básico histórico desde el 16 de abril de 2004 al 30 de abril de 2004, de Bs. 247.104,00; desde el 01 de mayo de 2004 al 31 de julio de 2004, Bs. 296.524,80; desde el 01 de agosto de 2004 al 16 de abril de 2005, Bs. 321.235,00; desde el 17 de abril de 2005 al 30 de abril de 2005, Bs. 321.235,00; desde el 01 de mayo de 2006 al 31 de enero de 2006, Bs. 405.000,00; desde el 01 de febrero de 2006 al 16 de abril de 2006, Bs. 465.750,00; desde el 17 de abril de 3006 al 31 de agosto de 2006, Bs. 465.750,00; desde el 01 de septiembre de 2006 al 16 de abril de 2007, Bs. 512.325,00; desde el 17 de abril de 2007 al 30 de abril de 2007, Bs. 512.325,00; y desde 01 de mayo de 2007 al 19 de junio de 2007, Bs. 614.790,00.
Afirmó el actor que fue despedido sin justa causa en fecha 19 de junio de 2007, sin que hasta entonces hubieran sido honrados sus derechos y acreencias laborales, mismas que reclama en el presente proceso judicial, para lo cual explanó detalladamente los conceptos reclamados y sus equivalentes dinerarios. En efecto, reclama el actor el pago de la prestación de antigüedad, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, utilidades fraccionadas y las indemnizaciones propias del despido injustificado.
DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Siendo la oportunidad de la litis contestatio, en los términos previstos en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; la representación de la sociedad demandada negó absolutamente la existencia de una relación prestacional entre el actor y su representada.
DE LA CONTROVERSIA Y CARGA DE LA PRUEBA
Negada como ha sido la relación y habida cuenta de las reglas que imponen las cargas de probar en el proceso laboral, corresponde al actor demostrar la existencia de un vínculo prestacional con la demandada. ASÍ SE ESTABLECIÓ.
Establecida la extensión de la controversia y delimitadas las cargas probatorias de las partes; pasa este Juzgador al siguiente análisis:
DEL PROBATORIO
Iniciada la Audiencia de Juicio Oral y Pública, se dio lectura, a título enunciativo, de la providenciación de las pruebas admitidas, a los fines de su control y contradicción por las partes, mismas que son valoradas por este Juzgador conforme a las reglas propias de la sana crítica, a tenor de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y teniendo como Norte la verdad que ellas evidencien, conforme lo prevé el artículo 257 de la Carta Política. Atendiendo así mismo a la afirmación surgida de la práctica probática, a tenor de la cual “idem est non esse aut non probari” (tanto da no probar como no tener el derecho), vale decir que sin la prueba adecuada del derecho aducido se afrontaría inexorablemente su irreparable delusión y el Estado no podría ejercer su potestad jurisdiccional para dar efectiva tutela al solicitante, procurando para sus administrados armonía social y el pleno disfrute de sus derechos y garantías.
DE LAS PRUEBAS EN EL PROCESO
Examinado como ha sido el presente expediente, se evidencia que la actora promovió las declaraciones testimoniales de los ciudadanos Carolina del Valle Álvarez Delbe, Heidy María Arellano Gómez, Juan José Palma Ibarra, Jhonny José Primera, Rafael José Rodríguez y Julio César Avariano.
Por su parte, la sociedad demandada solicitó a este Tribunal el requerimiento de información al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Así mismo promovió las declaraciones testimoniales de los ciudadanos Dámaso Franco, Mauricio Méndez y Julio César González.
ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS
Pasa primeramente este juzgador al análisis de las declaraciones testimoniales de los ciudadanos Dámaso Franco, Mauricio Méndez y Julio César González, venezolanos, civilmente hábiles y titulares de las Cédulas de Identidad N° 6.326.349, 14.680.355 y 10.696.627, quienes, una vez impuestos de las formalidades de ley manifestaron tener conocimiento de los hechos por los que fueron llamados al presente proceso, no teniendo causas que los inhabiliten para ello.
En tal sentido, este Juzgador aprecia que todos ellos sostuvieron declaraciones de idéntico tenor, describiendo un mismo hecho: el negocio de la subasta de caballos. En este sentido, fueron ellos contestes en considerarse a sí mismos como trabajadores del Centro Hípico El Caballo de Basto, C.A., ya que desempeñan el cargo de Subastadores, aun cuando expresaron que ninguna de las personas dedicadas a la subasta de caballos en ese Centro Hípico son reconocidos como trabajadores, ya que mantienen un negocio verbal en el que el Centro Hípico coloca las instalaciones y el negocio de la subasta, y el Subastador obtiene un porcentaje de lo producido.
Conforme a lo manifestado, ningún subastador devenga un salario fijo, ya que ganando por porcentaje obtienen ingresos superiores, y por esa razón es costumbre que todos los Subastadores convengan con el Centro Hípico que la ganancia se reparta porcentualmente.
Así mismo, manifestaron que la administración y contabilidad de cada subasta la gerencia el propio Subastador, con asistencia de una dama común para todos los subastadores, quien es familiar del dueño del Centro Hípico y por ello controla la producción, en representación del Centro; al respecto afirmaron que los servicios de esta dama no son pagados por el Subastador sino por el Centro Hípico, inclusive es ella quien se encarga del Centro Hípico en ausencia del dueño. Señalaron que cada subastador debe sacar un porcentaje de las ganancias para el Centro Hípico y el resto para repartirse entre él y sus ayudantes.
Manifestaron que la actividad de subasta de caballos es realizada por los subastadores, quienes tienen sus propios ayudantes. Finalmente, todos ellos manifiestan haber conocido al actor por las labores de colaboración que realizaba en el Centro Hípico para uno de los subastadores. ASÍ SE ESTABLECE.
En cuanto a las declaraciones testimoniales de los ciudadanos Carolina del Valle Álvarez Delbe, Heidy María Arellano Gómez, Juan José Palma Ibarra, Jhonny José Primera, Rafael José Rodríguez y Julio César Avariano, promovidos por el actor; este Tribunal, considerando que los mismos fueron llamados a viva voz a las puertas del Tribunal por el funcionario de Alguacilazgo sin que se verificara su asistencia, dejó constancia de la inasistencia y, en tal sentido, declaró desiertos tales actos, por lo que, ante la carencia de los medios promovidos, nada tiene este Juzgador que pronunciar. ASÍ SE DECIDE.
En cuanto a la prueba de Informes requeridos por este Tribunal a instancia de la demandada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; considerando que la promovente manifestó expresamente su voluntad de desistir de la referida probanza, en la oportunidad de la celebración de la Audiencia de Juicio, por cuanto no constaban a los autos sus resultas; este Tribunal, dejó constancia del desistimiento y, en tal sentido, homologa el desistimiento de tal prueba. ASÍ SE DECIDE.
DE LAS DECLARACIONES DE LAS PARTES
En cuanto a la declaración de parte, recaída sobre el ciudadano actor, este Juzgador aprecia que el actor manifestó que prestó sus servicios para el Centro Hípico demandado, ya que es éste el que recibe el dinero que recaudan los cobradores. Manifestó el actor que el dinero recaudado en cada subasta era entregado directamente a la gerencia del Centro Hípico y éste luego le pagaba el porcentaje que le correspondía. Señaló que la dama que administra y contabiliza las subastas es quien gerencia el Centro Hípico y es una persona de confianza del dueño. Señaló que todas las ganancias producidas por los subastadores son repartidas entre el Centro Hípico, el Subastador y los ayudantes; afirmando que un porcentaje de lo que es asignado al Centro Hípico corresponde al Hipódromo por el ejercicio de la licencia. Afirmó que cumplía efectivamente un horario de trabajo y que cuando no lo cumplía era severamente amonestado por el dueño del Centro Hípico. ASÍ SE ESTABLECE.
En cuanto a la declaración de parte, recaída sobre la representación legal de la sociedad demandada, este Juzgador aprecia que, conforme a lo señalado, el objeto societario del fondo de comercio es la explotación de la actividad hípica, para lo cual administra la licencia otorgada por el Instituto Nacional de Hipódromos, además de la venta de bebidas y organización de eventos. Se extrae de la misma manera que cada subastador ejerce su actividad en las instalaciones de la demandada, aunque el Centro Hípico es el único que ejerce y administra la licencia de funcionamiento de la actividad hípica; por ello, cada subastador entrega un porcentaje de lo recaudado. ASÍ SE ESTABLECE.
DE LA CONFESIÓN ESPONTÁNEA
En múltiples oportunidades ha señalado la Sala de Casación Social de nuestro más Alto Tribunal de Justicia que la distribución de la carga de probar en el proceso laboral no obedece a una fórmula rígida predeterminada, sino que depende de la forma en la que haya quedado planteada la controversia, en interpretación de las normas establecidas en los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; lo que significa que la delimitación de la controversia se plantea en torno a los hechos postulados por el actor en su escrito libelar y aquéllos en los que espontáneamente convenga la demandada en la contestación de la demanda.
Así también ocurre una suerte de confesión espontánea de las partes cuando ellas realizan afirmaciones en cualquier acto del proceso o producen instrumentos de prueba en cuyo contenido se reflejen declaraciones referidas a los hechos controvertidos y que de alguna manera abonan el esclarecimiento de la verdad y desfavorecen su posición inicial.
Tal es el caso de las afirmaciones de hechos incluidas en las exposiciones de las partes en la oportunidad de la celebración de la Audiencia de Juicio. Destacase que la representación de la parte demandada fue enfática en señalar que el Centro Hípico dispone de un pool de trabajadores no dependientes que ejercen el negocio hípico, por lo que, si bien el hoy actor desempeñaba actividades dentro del Centro Hípico, las mismas no tenían carácter subordinado con respecto a éste; lo que implica, en un ejercicio de la más sana lógica, un reconocimiento espontáneo de la prestación del servicio. Aun cuando, claro está, se desprende del alegato que este servicio no era prestado en forma personal, directa y subordinada. ASÍ SE ESTABLECE.
CONCLUSIONES
–DE LA NATURALEZA DE LA RELACION DE TRABAJO–
Resultado del debate alegatorio y probatorio desplegado por las partes en el iter del proceso, y postulado oral y públicamente durante la celebración de la Audiencia de Juicio, ha llegado este Sentenciador a la convicción de que en el caso examinado se estableció una relación prestacional de los servicios que como Cobrador desempeñaba el hoy actor en la actividad hípica dentro de las instalaciones de la sociedad demandada. Ahora bien, resulta improrrogable precisar la naturaleza de tal relación, pues ello determina la amplitud del amparo de las normas del Derecho del Trabajo.
Ha señalado la demandada, tanto como los testigos, que el servicio prestado se corresponde con una labor no dependiente y, por lo tanto, no es propiamente un trabajo subordinado. Ahora, dado el carácter eminentemente tuitivo del Derecho del Trabajo, éste se encuentra informado por el Principio de Supremacía de la Realidad de los Hechos, del que se entiende con meridiana inteligencia que la naturaleza de la relación de trabajo no está determinada por declaraciones formales convenidas como fuentes del contrato de trabajo, sino por la realidad material de los hechos; es decir, el ánimo real de los contratantes y los hechos que en el momento de la ejecución del contrato acaecen en la realidad dinámica y dan contenido a la prestación del servicio. Léase con ello que no son las formas, sino la esencia –ánimo– y la materia –realidad– lo que determina la naturaleza del contrato de trabajo.
En el caso examinado, el actor realizaba diversas tareas como cobrador en la subasta de caballos que funciona en las instalaciones de la demandada. Se trata pues de un negocio jurídico en el que la sociedad demandada es licenciataria de la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas, autorizada para la explotación de la actividad de subasta de caballos, y en virtud de tal licencia celebra pactos con los Subastadores para que éstos realicen propiamente la actividad hípica con la participación de los ayudantes que se requieran.
El pacto de servicios antes descrito que se establece entre el Centro Hípico y los subastadores, consiste en que los subastadores realizan la actividad hípica en las instalaciones del Centro demandado, produciéndose la repartición porcentual del producto de la actividad.
La administración de este negocio individual la gerencia cada subastador, siendo todos ellos, a su vez, sometidos al control administrativo del Centro Hípico, a través de su propia Gerente, quien se encarga de la administración de la generalidad del negocio del fondo de comercio, incluida la actividad hípica, que, en efecto, constituye su principal objeto social.
Estas, grosso modo, son las notas características que dibujan el marco de la prestación del servicio sometido al conocimiento judicial, mismas que este Juzgador adopta por génesis de su análisis, a la luz del “Test de Laboralidad” forjado por la jurisprudencia de la Sala de Casación Social de nuestra más Alta Instancia de Justicia, tanto como de la más calificada doctrina, propia y foránea, para la calificación jurídica de la relación material.
En este sentido, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, dictó las pautas, por demás ilustrativas, que de seguidas se exponen:
“La Sala observa:
Desde la sentencia N° 489 de 2002 (caso Mireya Beatriz Orta de Silva contra FENAPRODO), la Sala ha explicado el criterio que debe aplicarse para diferenciar la prestación de servicio con carácter laboral de otra de distinta naturaleza, el cual podríamos resumir de la siguiente forma:
Uno de los puntos centrales del Derecho Laboral ha sido la delimitación de los elementos que conforman la relación de trabajo, con miras a diferenciar aquellas prestaciones de servicio efectuadas en el marco de la laboralidad, de otras que se ejecutan fuera de sus fronteras.
Tal preocupación se corresponde con la problemática de las llamadas zonas grises del Derecho del Trabajo, y sobre las cuales esta Sala ha advertido lo siguiente:
Reconoce esta Sala los serios inconvenientes que se suscitan en algunas relaciones jurídicas al momento de calificarlas dentro del ámbito de aplicación personal del Derecho del Trabajo. Es significativa al respecto la existencia de las denominadas “zonas grises” o “fronterizas”, expresiones explicativas de aquellas prestaciones de servicio cuya cualidad resulta especialmente difícil de determinar como laboral o extra laboral. (Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 28 de mayo de 2002).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, una vez establecida la prestación personal del servicio surgirá la presunción de laboralidad de dicha relación.
Por otra parte, podrá contra quien obre la presunción desvirtuar la misma, siempre y cuando alcance a demostrar, que la prestación de servicio ejecutada no concuerda con los presupuestos para la existencia de la relación de trabajo.
Nuestra legislación del trabajo concibe a la relación de trabajo, como una prestación personal de servicio remunerada, que se realiza por cuenta ajena y bajo la dependencia de otro.
La acepción clásica de la subordinación o dependencia se relaciona, con el sometimiento del trabajador a la potestad jurídica del patrono, y que comprende para éste, el poder de dirección, vigilancia y disciplina, en tanto que para el primero es la obligación de obedecer.
Por lo general todos los contratos prestacionales contienen la subordinación como elemento para la adaptación conductual de las partes a los fines de garantizar la concreción del objeto mismo del negocio jurídico, de tal manera que la dependencia no puede continuar considerándose el eje central y casi exclusivo para calificar una relación como de naturaleza laboral.
Pero entiéndase, que no por ello disipa su pertinencia, sino que perdura como elemento indubitable en la estructura de la relación laboral pero debe complementarse con otros elementos y nuevos criterios.
De esto surge la utilidad de la ajenidad como elemento calificador de las relaciones enmarcadas en el Derecho del Trabajo, la cual viene a suplir las inconsistencias que presenta la dependencia como eje medular de la relación laboral.
Cuando quien presta el servicio se inserta dentro de un sistema de producción, añadiendo valor al producto que resulta de ese sistema, el cual pertenece a otra persona, dueña de los factores de producción, que asume los riesgos del proceso productivo y de la colocación del producto, obligándose a retribuir la prestación recibida; es lógico justificar que este ajeno adquiera la potestad de organizar y dirigir el mecanismo para la obtención de tales frutos, y es precisamente en este estado cuando la dependencia o subordinación se integra al concepto de ajenidad, como una emanación de la misma. De modo que el trabajo dependiente deriva del hecho de prestar un servicio por cuenta de otro.
Todas las conclusiones expuestas por esta Sala resultan encauzadas a la aplicación de un sistema que la doctrina a denominado indistintamente “test de dependencia o examen de indicios”.
Arturo S. Bronstein, señala que el test de dependencia es una de las herramientas esenciales para determinar cuándo una persona que ejecuta un trabajo o presta un servicio a favor de otra, ha establecido o no una relación de trabajo con la misma. A través de los mismos se puede formular una sistematización, con el fin de distinguir lo fraudulento de lo que no lo es, clarificar las situaciones ambiguas, y por esta vía extender la protección de la legislación laboral a quienes prima facie estarían ejecutando trabajos o prestando servicios en virtud de una relación de naturaleza civil o comercial. A tal efecto, expuso una lista de los criterios, o indicios, que pueden determinar el carácter laboral o no de una relación entre quien ejecuta un trabajo o presta un servicio y quien lo recibe, propuesta en el proyecto de recomendación sobre el trabajo en régimen de subcontratación que la Conferencia de la OIT examinó en 1997 y 1998:
a) Forma de determinar el trabajo;
b) Tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo;
c) Forma de efectuarse el pago;
d) Trabajo personal, supervisión y control disciplinario;
e) Inversiones, suministro de herramientas, materiales y maquinaria;
f) Otros: asunción de ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio, la regularidad del trabajo, la exclusividad o no para la usuaria. (Arturo S. Bronstein, Ámbito de Aplicación del Derecho del Trabajo, Ponencia del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Caracas-Venezuela 6-8 de mayo de 2002. Pág. 22).
Adicionalmente, la Sala ha incorporado a los criterios arriba presentados, los siguientes:
a) La naturaleza jurídica del pretendido patrono.
b) De tratarse de una persona jurídica, examinar su constitución, objeto social, si es funcionalmente operativa, si cumple con cargas impositivas, realiza retenciones legales, lleva libros de contabilidad, etc.
c) Propiedad de los bienes e insumos con los cuales se verifica la prestación de servicio.
d) La naturaleza y quantum de la contraprestación recibida por el servicio, máxime si el monto percibido es manifiestamente superior a quienes realizan una labor idéntica o similar;
e) Aquellos propios de la prestación de un servicio por cuenta ajena.
De tal modo que el análisis de las circunstancias de hecho de cada caso en particular permitan determinar la verdadera naturaleza jurídica de la prestación personal de servicio prestada.” (Sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 04/03/2008, caso Luis Hernán Sánchez Buitrago contra Schering Plough, C.A.)
Es evidente cómo se ha sumado importancia a la “ajenidad” como factor determinante para la calificación de la naturaleza de la relación material, reconociendo la ajenidad como uno de los elementos típicamente caracterizadores del contrato de trabajo; por lo que es propio imponerse de las consideraciones doctrinales al respecto. Así pues, se trata de establecer cuándo el trabajador se inserta en una unidad de producción de bienes o servicios, sometido a la organización, dirección y disciplina del empleador.
En efecto, resulta determinante asumir que los elementos indiciarios del Test de Laboralidad están estrechamente vinculados con la organización de los factores de producción; constituyéndose el empleador en la persona natural o jurídica que: i) fija los términos y modalidades en que deberá ejecutarse la prestación del servicio, ii) se apropia de los frutos que provienen del proceso productivo bajo su dirección, iii) asume los riesgos de dicho proceso, y iv) asume un poder de dirección y disciplina sobre los trabajadores, cuyo correlativo prestacional es el deber de obediencia de los laborantes a su cargo.
Carballo, al referirse a la tesis de la ajenidad, frente a lo que se ha dado en denominar “la crisis de la subordinación”, afirma:
“El trabajo por cuenta ajena involucra la integración del trabajador a la unidad productiva dirigida por otro, es decir, aquel quien articula los factores que a ello se destinan (ajenidad en la combinación de los factores de producción) y, consecuentemente, ejerce los poderes de dirección y disciplina del proceso. En otras palabras, el trabajador ingresa “en una organización colectiva del trabajo diseñada por y para otros”.
En este ámbito, los frutos o réditos del trabajo son cedidos al empleador de modo originario (ab initio), de modo tal que la disposición por parte de éste a dichos resultados del trabajo ejecutado por otro no amerita la celebración de contrato alguno que titularice una cesión derivativa (ajenidad en la renta o frutos).
Finalmente, siendo el patrono quien apropia originariamente los resultados del trabajo ejecutado en el seno de la empresa bajo su organización, dirección y disciplina, le corresponde asumir, del mismo modo, los riesgos que entraña el aludido proceso productivo (ajenidad en los riesgos).
La ajenidad, pues fundamenta jurídica y éticamente el extrañamiento del trabajador de la riqueza derivada de su esfuerzo y, a la vez, de ella dimanan el poder de mando del empleador y, desde la perspectiva del trabajador, su deber de obediencia o sumisión.
De otra parte, encontramos que el trabajo objeto del Derecho del Trabajo- es ejecutado bajo subordinación o dependencia de otro, lo cual implica –grosso modo- que el trabajador, inserto en el proceso productivo organizado por el empleador, a quien cede ab initio los frutos o réditos del trabajo, deberá someterse a las órdenes o instrucciones (dictadas en ejercicio del poder de dirección patronal) que éste imparta en el seno de la empresa.
Según se deriva de lo hasta ahora expresado, la subordinación o dependencia constituye una emanación de la ajenidad que caracteriza al servicio ejecutado bajo la modalidad del contrato de trabajo y, por ende, fuera de este marco no podría configurarse en elemento denotativo de dicha forma de prestación de servicios.
En definitiva, sin catalogarle así, la referida tendencia jurisprudencial marca el reencuentro con la ajenidad como rasgo esencial del servicio ejecutado en la órbita del contrato de trabajo.” (Carballo Mena, César Augusto, “Delimitación del Contrato de Trabajo”, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Caracas, páginas 27-32)
Palomeque, por su parte, expone:
“(…) La ajenidad (trabajar por cuenta ajena) es un dato concluyente en el sentido de que se da o no se da; la dependencia o subordinación, por su parte, es un rasgo evolutivo, adaptable. Ambas, sin embargo, sirven al específico y doble fin de identificar y delimitar el ámbito del contrato de trabajo y, ciertamente, son los rasgos que lo singularizan y definen como vínculo contractual típico.
El concepto de ajenidad es el más pacífico de los que caracterizan al contrato de trabajo. Es radical y, por tanto, poco dado a matices y apoyado en los dos pilares estructurales del capitalismo: propiedad de los medios de producción y venta en el mercado del producto obtenido.
El trabajador presta sus servicios para otro a quien pertenecen los frutos del trabajo (lo contrario produce la exclusión del contrato de trabajo: << el trabajo realizado por cuenta propia no estará sometido a la legislación laboral, excepto en aquellos aspectos que por precepto legal se disponga expresamente >> (…) La ajenidad la ha entendido la jurisprudencia en el sentido de transmisión a un tercero de los frutos o del resultado del trabajo (…) o más claramente aún, la ajenidad se manifiesta de forma inequívoca porque es el empresario quien incorpora los frutos del trabajo al mercado. (…) Si el empresario es el titular de los frutos del trabajo es evidente que será quien corra los riesgos, favorables o desfavorables, del resultado de ponerlos en el mercado; el trabajador es ajeno al resultado de la explotación del negocio (…).
El trabajador no es sujeto perceptor del valor de su trabajo; los frutos (bienes o servicios) son del empresario, quien los coloca en el mercado, con sus riesgos o ventajas. El trabajador es ajeno al resultado de su trabajo. Entrega trabajo a cambio de salario y esa realidad primaria lo sitúa tanto al margen de un resultado positivo o negativo como de las vicisitudes de la colocación del trabajo en el mercado.
La ajenidad no se comprende aisladamente, sino en relación causal con la forma de prestar el trabajo. (…)” (Palomeque López, Manuel Carlos y Álvarez de La Rosa, Manuel, “Derecho del Trabajo”, Novena Edición, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., España. Páginas 652 - 653).
Vale detenerse especialmente en cuanto al carácter ordenado, subordinado y disciplinado presente en las relaciones de tipo laboral; pues debe convenirse que la naturaleza social del hombre le obliga a imponer, expresa o tácitamente, ciertas reglas de organización y conducta en todo tipo de relación, de cuya obediencia depende la consecución de los fines buscados. Huelga para ello señalar la naturaleza misma del Derecho, bien en su ámbito de aplicación general, bien inter personas.
La subordinación resulta, pues, lógica en las más variadas relaciones sociales, mas ésta será merecedora de la tutela privilegiada del Derecho del Trabajo cuando se encuentre en condición de ajenidad con respecto a la administración y control de los factores de producción y con la asunción de los riesgos sobre ganancias y pérdidas; en el entendido de que, mientras para el trabajador su esfuerzo (el servicio) es el objeto intercambiable por una contraprestación salarial con la cual garantiza la satisfacción de sus necesidades, para el patrono tal servicio no es más que uno de los factores de producción que bajo su administración determinarán la rentabilidad del negocio.
Al respecto de esta subordinación laboral, Ackerman y Tosca han señalado:
“Pues bien, desde que por dependencia laboral se entiende, dentro de las prolíficas formulaciones elaboradas a su respecto, el sometimiento o inserción del trabajador dentro del poder de organización y disciplina del empresario, o un estar dentro de un cuadro orgánico de funciones y competencias, o dentro de un círculo rector o esfera organizativa ajena, pues necesariamente habría que convenirse, entonces, que la facultad o poder organizativo, así como las demás de dirección y disciplina, y su contrapartida, el aspecto pasivo de los poderes de mando del empresario, resultarían un elemento insito o aspecto consustancial de la noción de subordinación.
Sin perjuicio de que la definición misma acerca de las nociones de “dependencia” y “subordinación” (…) ha constituido y continúa constituyendo una de las cuestiones más difíciles de la ciencia jurídica laboral (…) parece no obstante, resultar un lugar común en las diferentes conceptualizaciones elaboradas a su respecto, su necesaria vinculación con la organización y las facultades organizativas del empleador.
Así, y en igual línea a los autores citados, para Barassi la subordinación consistiría “en la dependencia jerárquica y disciplinaria que vincula la libre actividad del individuo a las órdenes, a las limitaciones y a las iniciativas unilaterales del empleador en cuya organización técnica y administrativa es absorbida, en tanto que Pérez Botija la define también como situación funcional “por virtud de la cual se unifican o coordinan actividades diversas”.
En igual senda, y más allá de la crítica que el vocablo “dependencia” en sí le concita, Alonso Olea estima que en razón de la ajenidad –cuya consecuencia en el contrato resultaría la dependencia– el empleador se reservaría una potestad de dirección y de control sobre qué frutos deben ser producidos y cómo, cuándo y dónde, y en el caso de frutos complejos, la potestad de coordinar la producción de cada trabajador con la de los restantes. (…)” (Ackerman, Mario E. y Tosca, Diego, “Tratado de Derecho del Trabajo”, Tomo II “La Relación Individual de Trabajo I”, Rubinzal-Culzoni Editores, Argentina. Páginas 580-581)
Se desprende, entonces, que el ejercicio del juzgamiento resulta de tal modo heurístico, que al valorar cada uno de los indicios del catálogo desarrollado por la Sala de Casación Social se debe tomar en cuenta que, dependiendo del caso concreto, un indicio u otro tienen más o menos peso o significado, según éste sea valorado con respecto a los demás. En palabras de Muñoz Sabaté, se trata de la potencia sindrómica del indicio, que no es más que la capacidad que tiene el indicio para determinar, por sí solo o en conjunto con otros indicios, una presunción (v. Muñoz Sabaté, Luis, “Técnica Probatoria”, Pág. 243, editorial Temis Bogotá).
Sobre este tema de la valoración conjunta de los indicios, también destaca el pronunciamiento de nuestra Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, quien ha establecido:
“La valoración de los indicios la realiza libremente el juez, para saber si son necesarios o contingentes graves, precisos y concordantes, y en fin, cuál será el mérito que deberá reconocérseles para su convicción respecto a la existencia o no y características de los hechos alegados y controvertidos en el proceso, obviamente previo examen de todos los requisitos de admisibilidad necesarios para su existencia, validez y eficacia procesal. Una vez establecida la existencia y autenticidad de cada indicio, para considerar su importancia, es necesario examinar los argumentos probatorios adversos a la conclusión que de aquél puede inducirse y los contraindicios que puedan desvirtuarlo o desmeritar la inferencia lógica que suministran. De esta manera se podrá obtener una conclusión final respecto a cada indicio, a su gravedad o levedad.” (Sentencia de la Sala de Casación Social N° 552 de fecha 30/03/2006)
En el caso examinado, en forma determinante ha quedado establecido en el debate alegatorio y probatorio, y en especial de las declaraciones de parte, que la prestación de servicios por parte del actor ocurría como Cobrador en la subasta de caballos que funciona en las instalaciones de la demandada.
Se trata pues de un negocio jurídico en el que la sociedad demandada es licenciataria de la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas, autorizada para la explotación de la actividad de subasta de caballos, y en virtud de tal licencia celebra pactos con los Subastadores para que éstos realicen propiamente la actividad hípica con la participación de los ayudantes que se requieran.
Es claro que en este negocio pactado entre el Centro Hípico y los subastadores no existe un traslado de la titularidad de la licencia conferida intuito personae al Centro Hípico El Caballo de Basto, C.A.; es decir, no existe un acto de desprendimiento de las facultades de administración de la actividad hípica que con carácter de exclusividad ha autorizado la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas, de conformidad con lo previsto en Decreto Ley Nº 422, de fecha 25 de octubre de 1999, publicado en Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela Nº 5.397 Extraordinaria.
Entonces, si bien los subastadores y el resto del personal empleado son quienes físicamente realizan la actividad, la administración de la licencia, o más propiamente, de los derechos que ella confiere al licenciatario, persisten en la esfera de derechos del Centro Hípico El Caballo de Basto, C.A., quien, además, ejerce efectivamente tal administración.
Ciertamente, dado el imperativo legal de requerimiento de licencia para la explotación de la actividad hípica, no podría aducirse que los subastadores realizan una actividad propia e independiente, pues ello afectaría la legalidad del negocio; por un lado, delataría el incumplimiento de las condiciones de exclusividad a las que se obliga el licenciatario y, por el otro, representaría un ejercicio ilegal de la actividad hípica por parte de los subastadores, ilícito que se estaría cometiendo en la sede comercial de la demandada.
En este particular, ha quedado suficientemente establecido que la sociedad demandada sí ejerce la administración de la licencia y del negocio hípico, pues la administración individual de la subasta la gerencia cada subastador, pero todos ellos, a su vez, se ven sometidos al control administrativo del Centro Hípico a través de su propia Gerente, quien se encarga de la administración de la generalidad del negocio del fondo de comercio. Debe destacarse que la demandada ha señalado que cada subastador paga a sus propios ayudantes, mientras que los testigos afirmaron que esta persona que conducía la administración de todas las subastas era impuesta por el Centro Hípico y era el mismo Centro quien pagaba su ingreso salarial; lo que indica que se trata, en efecto, como lo afirmó el actor, de la Gerente de la sociedad demandada.
Adicionalmente, el pacto de servicios antes descrito que se establece entre el Centro Hípico y los subastadores consiste en que los subastadores realizan la actividad hípica en las instalaciones del Centro demandado, produciéndose la repartición porcentual del producto de la actividad; siendo que parte del beneficio del Centro Hípico correspondía al pago de los derechos de licencia, lo que implica que la licencia la seguía ejerciendo y administrando la demandada y no los subastadores.
Finalmente, no puede apartarse este Juzgador de considerar que la actividad descrita se realizaba no sólo en ejercicio de la licencia de la demandada y bajo su estrecha administración, sino que además se realizaba en las instalaciones del Centro Hípico, lo que proporciona la colocación del producto en el mercado, su publicidad y comercialización; por lo que los subastadores y sus asociados no debían procurar la colocación del producto en el mercado, sino que tal colocación era realizada enteramente por el Centro Hípico.
Mención especial merecen tanto el régimen disciplinario como el salarial; pues el pago por el servicio era pactado en base a un porcentaje del producto de la actividad, lo cual no sólo es permitido en la legislación del trabajo, sino que, además, como lo manifestaron los testigos, es costumbre en el negocio hípico.
De la misma manera, se evidencia que el Centro Hípico ejercía el poder de ordenación de los factores humanos de producción y así la potestad disciplinaria de todos aquéllos que participan en la actividad hípica, pues conforme a los dichos del actor, cuando un subastador y, por extensión, todos sus ayudantes, no hubieran producido lo estimado, entonces se produciría su despido o desincorporación del negocio. Misma facultad disciplinaria se acusa en aquellos casos en los que el actor no pudiera asistir puntualmente a sus labores, ocasión en la que era severamente amonestado por el dueño del Centro Hípico.
Se concluye entonces que la demandada ejerce y administra la licencia conferida por la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas, siendo éste el principal factor de producción –sine qua non– en la actividad hípica; considerándose adicionalmente que la explotación de tal actividad es el objeto societario de la demandada, por el cual asume la carga de colocar su producto en el mercado y, en definitiva, toda vez que se beneficia por el porcentaje, asume los riesgos de dicha colocación del producto, asumiendo por tanto el poder de ordenación de los factores de producción y las potestades disciplinarias que conlleven a la mayor productividad.
Por lo tanto, no existe cabida a la duda acerca del hecho de que es la demandada quien se beneficia y extrae un provecho directo de quienes realizan la actividad hípica en sus instalaciones; lo que la denomina ex lege como empleadora y califica la relación como laboral. ASÍ SE DECIDE.
–DE LAS PRETENSIONES DEL ACTOR–
Establecida como ha sido la naturaleza laboral del vínculo prestacional que otrora lio a los hoy litigantes, y no habiendo sido discutidas las condiciones postuladas por el actor en su escrito libelar; se impone la aplicación de la reiterada jurisprudencia sentada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en la que señala que “Si la demandada niega la existencia de una relación personal, demostrada ésta, se tienen admitidos los hechos del libelo”; y, por ende, deben prosperar, por confesión, todas las pretensiones del actor, en tanto éstas no sean contrarias a Derecho. (v. sentencia de fecha 02-06-2004, caso: L. A. Durán contra Inversiones Comerciales S.R.L. y otros).
Queda establecido de esta manera que el ciudadano Rafael Ortiz prestó sus servicios en condiciones de laboralidad para la sociedad mercantil Centro Hípico El Caballo de Basto, C.A., desde el día 16 de abril de 2004 hasta el 19 de junio de 2007; es decir, por un período ininterrumpido de 3 años, 2 meses y 3 días, desempeñando el cargo de Cobrador, del cual fue despedido injustificadamente, sin que hasta la fecha de la interposición de la demanda, acápite del presente expediente, hubieran sido honrados sus derechos laborales.
Queda así mismo establecido que el salario mensual básico histórico se describe de la siguiente manera: desde el 16 de abril de 2004 al 30 de abril de 2004, Bs. 247.104,00; desde el 01 de mayo de 2004 al 31 de julio de 2004, Bs. 296.524,80; desde el 01 de agosto de 2004 al 16 de abril de 2005, Bs. 321.235,00; desde el 17 de abril de 2005 al 30 de abril de 2005, Bs. 321.235,00; desde el 01 de mayo de 2006 al 31 de enero de 2006, Bs. 405.000,00; desde el 01 de febrero de 2006 al 16 de abril de 2006, Bs. 465.750,00; desde el 17 de abril de 3006 al 31 de agosto de 2006, Bs. 465.750,00; desde el 01 de septiembre de 2006 al 16 de abril de 2007, Bs. 512.325,00; desde el 17 de abril de 2007 al 30 de abril de 2007, Bs. 512.325,00; y desde 01 de mayo de 2007 al 19 de junio de 2007, Bs. 614.790,00.
Expuesto de esta manera el thema decidendum; en cuanto a la verificación y examen de procedencia en Derecho de las pretensiones del actor se aprecia que la petición de éste es el cobro de prestaciones sociales y otros conceptos y derechos laborales insolutos, por lo que se debe considerar que:
Establecido como ha sido que la relación de trabajo examinada se extendió en el tiempo desde el día 16 de abril de 2004 hasta el 19 de junio de 2007, comprendiendo entonces un período de 3 año, 2 meses y 3 días; debe prosperar en Derecho la pretensión del actor en su reclamo, por ello se ordena el pago del equivalente dinerario de la prestación de antigüedad a razón de cinco (5) días de salario integral por cada mes de servicios efectivamente prestados a partir del tercer mes de la relación, tomando para ello como base de cálculo el salario integral del mes por el cual se hace la asignación, debiéndose adicionar dos (2) días por cada año o fracción superior a seis meses. ASÍ SE ESTABLECE.
En relación a lo pretendido por concepto de vacaciones y bono vacacional fraccionados por el período comprendido entre el 16 de abril de 2007 al 19 de junio de 2007, se ordena el pago de la cantidad equivalente a 3 días de salario normal por concepto de vacaciones fraccionadas y 1,33 días de salario normal por concepto de bono vacacional fraccionado, previstos en los artículos 219 y 223 de la Ley Orgánica del Trabajo, tomando para ello como base de cálculo el salario normal del último mes de trabajo. ASÍ SE ESTABLECE.
En atención al reclamo del concepto insoluto demandado por utilidades correspondientes al año 2007; se ordena el pago de 6,25 días de salario normal, por concepto de utilidades correspondientes al período fiscal 2007, previsto en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, tomando para ello como base de cálculo el salario normal del último mes de trabajo. ASÍ SE ESTABLECE.
Así mismo, establecida la no justificación del despido; se ordena el pago de 90 días de salario integral, por concepto de la indemnización de antigüedad por el despido injustificado, tal como lo dispone el numeral 2 del artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, y 60 días de salario integral, por concepto de indemnización sustitutiva de preaviso, dispuesta en el literal d, del mismo artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo; tomando como base de cálculo para ambas indemnizaciones la integración del salario normal del último mes de trabajo. ASÍ SE ESTABLECE.
A los fines de la integración del salario, se establece que, ante la inexistencia de prueba de un Derecho más favorable, debe ser adicionado al salario normal diario, la alícuota correspondiente a las utilidades y bono vacacional, ambos de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo; vale decir, la alícuota parte de 15 días por año por concepto de utilidades y 7 días por año por concepto de bono vacacional.
Finalmente, deberán ser ordenados a pagar en la dispositiva del presente fallo los siguientes conceptos laborales demandados, por los derechos generados durante la relación de trabajo entablada entre las partes hoy litigantes:
· PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD.
· VACACIONES FRACCIONADAS.
· BONO VACACIONAL FRACCIONADO.
· UTILIDADES FRACCIONADAS.
· INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO.
· INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE PREAVISO.
DISPOSITIVA
En conclusión, de acuerdo con lo antes transcrito y con el resultado que arrojan los razonamientos de hechos y de Derecho expuestos, este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, CON SEDE EN GUARENAS, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES interpuesta por el ciudadano Raúl González Abreu, titular de la Cédula de Identidad N° 2.074.058, en contra de la sociedad mercantil El Caballo de Basto, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 21 de febrero de 1997, bajo el N° 78, Tomo 36-A, en consecuencia:
PRIMERO: Se condena a la demanda al pago de los siguientes conceptos:
1. PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD.
2. VACACIONES FRACCIONADAS.
3. BONO VACACIONAL FRACCIONADO.
4. UTILIDADES FRACCIONADAS.
5. INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO.
6. INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE PREAVISO.
SEGUNDO: Se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo, para lo cual se deberá designar un único Experto Contable, con cargo a la parte demandada, a los fines de la determinación de los equivalentes dinerarios de los conceptos antes condenados, con especial sujeción a los parámetros que han quedado establecidos en la motivación del presente fallo. Así mismo deberá determinarse la corrección monetaria de los montos que resultaren por concepto de prestaciones sociales y demás derechos y acreencias laborales, desde la fecha de la admisión de la demanda hasta que la sentencia quede definitivamente firme.
Se condena en costas a la parte demandada por haber resultado totalmente vencida en el presente proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Dando cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia en el archivo del Tribunal.
Se ordena la publicación de la presente decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia en el site denominada Región Miranda.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Estado Bolivariano de Miranda. Con sede en Guarenas, a los veintisiete (27) días del mes de junio del año dos mil ocho (2008) AÑOS: 198° y 149°.
Abog. LEÓN PORRAS VALENCIA
EL JUEZ
Abog. LISBETH BASTARDO. LA SECRETARIA
Nota: En esta misma fecha, siendo las 03:29 p.m., se dictó y público la anterior decisión.
Abog. LISBETH BASTARDO
LA SECRETARIA
Expediente N° 2540-07.
LPV/LB/ja.-
|