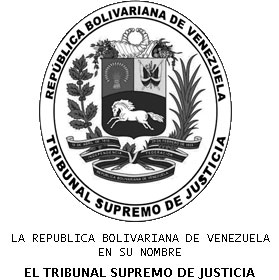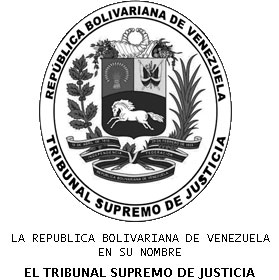JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA,
CON SEDE EN GUARENAS.
Años: 203º y 154º.
EXPEDIENTE: N° 650-13.
PARTE ACTORA: ARMANDO JOSÉ ARISMENDI CORONADO, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° 6.148.628.
APODERADA JUDICIAL: PEDRO MORALES DELGADO y GERARDO ALFONSO, abogados en ejercicio, inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nº 150.946 y 9.447, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: CLUB SOCIAL PATERSON (CENTRO HÍPICO), C.A., sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 93, Tomo 11B-Pro, en el año 1998.
APODERADA JUDICIAL: HAYDEE JOSEFINA PÁEZ MIJARES, abogada en ejercicio, inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nº 107.482.
MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS DERECHOS Y BENEFICIOS LABORALES. Recurso de apelación ejercido en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Charallave, en fecha 15 de noviembre de 2012.
SENTENCIA: DEFINITIVA.
ANTECEDENTES
Cursa por ante esta alzada el presente expediente, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte actora en fecha 19 de noviembre de 2012, en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Charallave, en fecha 15 de noviembre de 2012; la cual declaró sin lugar la demanda que por cobro de prestaciones sociales y demás derechos y beneficios laborales incoara el ciudadano Armando José Arismendi Coronado en contra de la sociedad mercantil Club Social Patterson (Centro Hípico), C.A.
Recibida la causa por este Juzgado Superior en fecha 21 de febrero de 2013, se fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia oral y pública de apelación para el día 04 de abril de 2013, acto al cual comparecieron ambas partes, quienes elevaron en forma oral los motivos y fundamentos de la apelación y los argumentos de réplica correspondientes. Así, pues, la audiencia de alzada concluyó en esa misma fecha con el pronunciamiento en forma oral e inmediata del dispositivo del fallo que en Derecho y justicia resuelve la presente controversia.
De tal modo, siendo la oportunidad prevista para producir el fallo extenso, ex artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se dicta el mismo, con fundamento en los siguientes motivos y argumentos:
MOTIVOS DE LA DECISIÒN
Examen de la demanda
De la exhaustiva revisión practicada por este tribunal de las actas que conforman el presente expediente se observa que el actor manifestó haber prestado sus servicios personales en condiciones de laboralidad para el Club Social Paterson (Centro Hípico), devengando un salario mensual de Bs. 4.000,00 desde el 25 de septiembre de 2007 hasta el 01 de noviembre de 2010, fecha en la cual fue despedido sin que mediara justa causa; razón por la cual acudió en reclamo de sus derechos laborales por ante la Subinspectoría del Trabajo correspondiente, órgano ante el cual no se logró el advenimiento de las partes. De tal modo, el acto reclamó el pago de los montos dinerarios correspondientes a la prestación de antigüedad, vacaciones vencidas y fraccionadas, bonos vacacionales vencidos y fraccionado, utilidades vencidas y fraccionadas, indemnización por despido injustificado e indemnización sustitutiva de preaviso.
De la contestación del mérito de la demanda
Por su parte, la representación judicial de la empresa demandada negó la existencia de la relación de trabajo afirmada por el ciudadano Armando José Arismendi Coronado, señalando que éste habría suscrito un contrato de arrendamiento de un espacio para colocar una tablilla destinada al remate de apuestas en el centro hípico; por lo que se trataría de una relación de naturaleza civil y no laboral. En tal sentido, solicitó la declaratoria de improcedencia de la demanda propuesta en su contra.
De la sentencia recurrida
Como se señaló anteriormente, mediante decisión de fecha 15 de noviembre de 2012, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Charallave, declaró sin lugar la demanda que por cobro de prestaciones sociales y demás derechos y beneficios laborales incoara el ciudadano Armando José Arismendi Coronado en contra de la sociedad mercantil Club Social Paterson (Centro Hípico); conforme a los siguientes argumentos:
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO (FALTA)
Del fundamento de la apelación
Siendo la oportunidad de la audiencia oral y pública de alzada, la representación judicial de la parte demandante fundamentó su apelación señalando que la juez de juicio no consideró acertadamente los elementos de la relación de trabajo, ya que la relación del actor con la empresa demandada sí es de naturaleza laboral; describiendo detalladamente la relación de los hechos narrados en el escrito libelar y los que se habrían evidenciado en el proceso. De la misma manera, señaló la injusticia de la condenatoria en costas impuestas en la primera instancia, dado que no existió temeridad en la interposición de la demanda.
De los argumentos de réplica
Por su parte, la representación judicial de la parte demandada sostuvo la validez de la decisión impugnada, reiterando la inexistencia de la relación de trabajo y, por lo tanto, la improcedencia de la demanda propuesta.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Impuesto de esta manera de las actas que conforman el presente expediente, vistos los motivos y términos en los que fue dictada la decisión impugnada y dados los fundamentos que traban el debate de la apelación y delimitan el quantum devolutum de la decisión de alzada; este sentenciador pasa a pronunciarse respecto a la naturaleza de la relación jurídico¬-material establecida entre el ciudadano Armando José Arismendi Coronado y el Club Social Paterson (Centro Hípico).
En el orden de las ideas anteriores y con el objeto de profundizar el análisis del mérito de la alzada, se desciende al examen de las actas procesales y del acervo probatorio válidamente allegado al proceso, en atención a las reglas de la sana crítica y al principio de comunidad o adquisición de la prueba, de la manera siguiente:
De las pruebas válidamente allegadas al proceso
Examinado como ha sido el presente expediente, se evidencia que la parte actora produjo en la oportunidad legal correspondiente las documentales siguientes: 1- Cálculo de prestaciones sociales emanado de la Inspectoría del Trabajo de Los Valles del Tuy, marcado con la letra “B” (folios 08 y 09); 2- Acta de fecha 15 de febrero de 2011, correspondiente al expediente administrativo N° 017-2011-03-00052, instruido por el Servicio de Reclamos de la Inspectoría del Trabajo de Los Valles del Tuy, marcado con la letra “C” (folio 10); y 3- Constancia de trabajo de fecha 12 de enero de 2010, emanada del Club Social Patterson (Centro Hípico), marcada con la letra “D” (folio 11).
De la misma manera, la representación judicial de la parte demandada promovió las declaraciones testimoniales de los ciudadanos Yusmely Wielma y Carlos Monroy.
Análisis de las pruebas
Pasa primeramente este juzgador de alzada a pronunciarse con motivo de la planilla de cálculo de prestaciones sociales emanada de la Inspectoría del Trabajo de Los Valles del Tuy, marcada con la letra “B” (folios 08 y 09), y del acta de fecha 15 de febrero de 2011, correspondiente al expediente administrativo N° 017-2011-03-00052, instruido por el Servicio de Reclamos de la Inspectoría del Trabajo de Los Valles del Tuy, marcado con la letra “C” (folio 10), ambas producidas por la parte actora. Al respecto, se advierte que se trata de instrumentos públicos de origen administrativo, que merecen fe de certeza pública, ya que reflejan el contenido de las actas del expediente instruido en sede gubernativa; razón por la que son apreciadas y valoradas en la integridad de su mérito, de conformidad con las reglas de apreciación probatoria establecidas en los artículos 10 y 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De tal modo, se evidencia que el ciudadano Armando José Arismendi Coronado acudió por ante la Administración del Trabajo en reclamo de sus derechos laborales, sin que fuera posible lograr el advenimiento de las partes en esta instancia gubernativa. Así se establece.
En relación a la constancia de trabajo de fecha 12 de enero de 2010, emanada del Club Social Patterson (Centro Hípico), producida por la parte actora marcada con la letra “D” (folio 11), la cual fue desconocida por la parte a quien le fue opuesta en juicio, produciéndose la insistencia de la promovente y ordenándose la realización de una experticia grafotécnica encomendada al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). En este particular, se advierte que dicho órgano de investigación científica concluyó que el documento objeto de experticia no fue suscrito por la persona a quien se atribuye su autoría en juicio; razón por la que no debe este juzgador reconocer valor probatorio a este instrumento. Así se decide.
Por otro lado, en relación a la declaración testimonial del ciudadano Carlos Monroy, promovida por la parte demandada, se observa que este ciudadano compareció en la oportunidad de la audiencia de juicio y una vez juramentado e impuesto de las formalidades de ley, afirmó saber que el ciudadano Armando José Arismendi Coronado realizaba sus labores en la sede del Club Social Paterson (Centro Hípico); que el actor pagaba a la demandada el 30% de sus ganancias; y que el actor desempeñaba sus labores los días viernes, sábados y domingos. En tal sentido, el resultado de esta declaración es apreciado y valorado en su justo mérito, de conformidad con las reglas de apreciación probatoria establecidas en los artículos 10 y 98 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.
En cuanto a la declaración testimonial de la ciudadana Yusmely Wielma, promovida por la parte demandada, se observa que tal acto fue declarado desierto, dada la incomparecencia de ésta a la audiencia de juicio; razón por la que nada tiene que apreciar este tribunal. Así se decide.
Finalmente, se advierte que durante la audiencia de juicio, la juez de juicio requirió la declaración del ciudadano Armando José Arismendi Coronado, así como del ciudadano Guiseppe Gallo, dueño de la empresa demandada; de las cuales se concluye que el actor realizaba el remate de apuestas hípicas dentro de la sede del centro hípico demandado, por lo cual pagaba a su dueño un porcentaje equivalente al 30% de las ganancias; no obstante, si el rematador no acudía los días de apuestas, no se generaba ingreso para ninguna de las partes. De tal modo, estas manifestaciones son apreciadas de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.
CONCLUSIONES
Impuesto de esta manera del motivo de la pretensión impugnativa, debe este juzgador de alzada hacer algunas consideraciones preliminares a propósito de los elementos caracterizadores de la relación laboral y la naturaleza de la relación jurídico-material establecida entre el ciudadano Armando José Arismendi Coronado y el Club Social Paterson (Centro Hípico), a la luz del análisis de las circunstancias que describen y caracterizan la prestación del servicio.
En este orden de ideas, dado el principio fundamental de primacía de la realidad de los hechos, el juzgador debe develar la verdadera esencia de la relación examinada, es decir, el ánimo de los contratantes y las condiciones de ejecución de las obligaciones acordadas, más allá de la mera declaración formal documentada en el contrato de trabajo. Con tal fin, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha forjado jurisprudencialmente el denominado “test de laboralidad”, el cual sistematiza una fórmula de desentrañamiento de la verdad, a fin de determinar la naturaleza de las relaciones jurídicas materiales sometidas al conocimiento judicial; conforme a las siguientes consideraciones:
La Sala observa:
Desde la sentencia N° 489 de 2002 (caso Mireya Beatriz Orta de Silva contra FENAPRODO), la Sala ha explicado el criterio que debe aplicarse para diferenciar la prestación de servicio con carácter laboral de otra de distinta naturaleza, el cual podríamos resumir de la siguiente forma:
Uno de los puntos centrales del Derecho Laboral ha sido la delimitación de los elementos que conforman la relación de trabajo, con miras a diferenciar aquellas prestaciones de servicio efectuadas en el marco de la laboralidad, de otras que se ejecutan fuera de sus fronteras.
Tal preocupación se corresponde con la problemática de las llamadas zonas grises del Derecho del Trabajo, y sobre las cuales esta Sala ha advertido lo siguiente:
Reconoce esta Sala los serios inconvenientes que se suscitan en algunas relaciones jurídicas al momento de calificarlas dentro del ámbito de aplicación personal del Derecho del Trabajo. Es significativa al respecto la existencia de las denominadas “zonas grises” o “fronterizas”, expresiones explicativas de aquellas prestaciones de servicio cuya cualidad resulta especialmente difícil de determinar como laboral o extra laboral. (Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 28 de mayo de 2002).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, una vez establecida la prestación personal del servicio surgirá la presunción de laboralidad de dicha relación.
Por otra parte, podrá contra quien obre la presunción desvirtuar la misma, siempre y cuando alcance a demostrar, que la prestación de servicio ejecutada no concuerda con los presupuestos para la existencia de la relación de trabajo.
Nuestra legislación del trabajo concibe a la relación de trabajo, como una prestación personal de servicio remunerada, que se realiza por cuenta ajena y bajo la dependencia de otro.
La acepción clásica de la subordinación o dependencia se relaciona, con el sometimiento del trabajador a la potestad jurídica del patrono, y que comprende para éste, el poder de dirección, vigilancia y disciplina, en tanto que para el primero es la obligación de obedecer.
Por lo general todos los contratos prestacionales contienen la subordinación como elemento para la adaptación conductual de las partes a los fines de garantizar la concreción del objeto mismo del negocio jurídico, de tal manera que la dependencia no puede continuar considerándose el eje central y casi exclusivo para calificar una relación como de naturaleza laboral.
Pero entiéndase, que no por ello disipa su pertinencia, sino que perdura como elemento indubitable en la estructura de la relación laboral pero debe complementarse con otros elementos y nuevos criterios.
De esto surge la utilidad de la ajenidad como elemento calificador de las relaciones enmarcadas en el Derecho del Trabajo, la cual viene a suplir las inconsistencias que presenta la dependencia como eje medular de la relación laboral.
Cuando quien presta el servicio se inserta dentro de un sistema de producción, añadiendo valor al producto que resulta de ese sistema, el cual pertenece a otra persona, dueña de los factores de producción, que asume los riesgos del proceso productivo y de la colocación del producto, obligándose a retribuir la prestación recibida; es lógico justificar que este ajeno adquiera la potestad de organizar y dirigir el mecanismo para la obtención de tales frutos, y es precisamente en este estado cuando la dependencia o subordinación se integra al concepto de ajenidad, como una emanación de la misma. De modo que el trabajo dependiente deriva del hecho de prestar un servicio por cuenta de otro.
Todas las conclusiones expuestas por esta Sala resultan encauzadas a la aplicación de un sistema que la doctrina a denominado indistintamente “test de dependencia o examen de indicios”.
Arturo S. Bronstein, señala que el test de dependencia es una de las herramientas esenciales para determinar cuándo una persona que ejecuta un trabajo o presta un servicio a favor de otra, ha establecido o no una relación de trabajo con la misma. A través de los mismos se puede formular una sistematización, con el fin de distinguir lo fraudulento de lo que no lo es, clarificar las situaciones ambiguas, y por esta vía extender la protección de la legislación laboral a quienes prima facie estarían ejecutando trabajos o prestando servicios en virtud de una relación de naturaleza civil o comercial. A tal efecto, expuso una lista de los criterios, o indicios, que pueden determinar el carácter laboral o no de una relación entre quien ejecuta un trabajo o presta un servicio y quien lo recibe, propuesta en el proyecto de recomendación sobre el trabajo en régimen de subcontratación que la Conferencia de la OIT examinó en 1997 y 1998:
a) Forma de determinar el trabajo;
b) Tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo;
c) Forma de efectuarse el pago;
d) Trabajo personal, supervisión y control disciplinario;
e) Distribuidora, suministro de herramientas, materiales y maquinaria;
f) Otros: asunción de ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio, la regularidad del trabajo, la exclusividad o no para la usuaria. (Arturo S. Bronstein, Ámbito de Aplicación del Derecho del Trabajo, Ponencia del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Caracas-Venezuela 6-8 de mayo de 2002. Pág. 22).
Adicionalmente, la Sala ha incorporado a los criterios arriba presentados, los siguientes:
a) La naturaleza jurídica del pretendido patrono.
b) De tratarse de una persona jurídica, examinar su constitución, objeto social, si es funcionalmente operativa, si cumple con cargas impositivas, realiza retenciones legales, lleva libros de contabilidad, etc.
c) Propiedad de los bienes e insumos con los cuales se verifica la prestación de servicio.
d) La naturaleza y quantum de la contraprestación recibida por el servicio, máxime si el monto percibido es manifiestamente superior a quienes realizan una labor idéntica o similar;
e) Aquellos propios de la prestación de un servicio por cuenta ajena.
De tal modo que el análisis de las circunstancias de hecho de cada caso en particular permitan determinar la verdadera naturaleza jurídica de la prestación personal de servicio prestada. (Sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 04/03/2008, caso Luis Hernán Sánchez Buitrago contra Schering Plough, C.A.)
Es evidente cómo, además de la subordinación y la dependencia, se ha reconocido mayor importancia a la ajenidad como elemento típicamente caracterizador del contrato de trabajo. De esta manera, se trata de establecer cuándo el trabajador se inserta en una unidad de producción de bienes o servicios, sometido a la organización, dirección y disciplina del empleador, que es quien organiza los factores de producción.
Así pues, el empleador es la persona natural o jurídica que: i) fija los términos y modalidades en que deberá ejecutarse la prestación del servicio; ii) se apropia de los frutos que provienen del proceso productivo bajo su dirección; iii) asume los riesgos de dicho proceso; y iv) asume un poder de dirección y disciplina sobre los trabajadores, cuyo correlativo prestacional es el deber de obediencia de los laborantes a su cargo.
Carballo (2000, 27-32), al referirse a la ajenidad, afirma:
El trabajo por cuenta ajena involucra la integración del trabajador a la unidad productiva dirigida por otro, es decir, aquel quien articula los factores que a ello se destinan (ajenidad en la combinación de los factores de producción) y, consecuentemente, ejerce los poderes de dirección y disciplina del proceso. En otras palabras, el trabajador ingresa “en una organización colectiva del trabajo diseñada por y para otros”.
En este ámbito, los frutos o réditos del trabajo son cedidos al empleador de modo originario (ab initio), de modo tal que la disposición por parte de éste a dichos resultados del trabajo ejecutado por otro no amerita la celebración de contrato alguno que titularice una cesión derivativa (ajenidad en la renta o frutos).
Finalmente, siendo el patrono quien apropia originariamente los resultados del trabajo ejecutado en el seno de la empresa bajo su organización, dirección y disciplina, le corresponde asumir, del mismo modo, los riesgos que entraña el aludido proceso productivo (ajenidad en los riesgos).
La ajenidad, pues fundamenta jurídica y éticamente el extrañamiento del trabajador de la riqueza derivada de su esfuerzo y, a la vez, de ella dimanan el poder de mando del empleador y, desde la perspectiva del trabajador, su deber de obediencia o sumisión.
De otra parte, encontramos que el trabajo objeto del Derecho del Trabajo- es ejecutado bajo subordinación o dependencia de otro, lo cual implica –grosso modo- que el trabajador, inserto en el proceso productivo organizado por el empleador, a quien cede ab initio los frutos o réditos del trabajo, deberá someterse a las órdenes o instrucciones (dictadas en ejercicio del poder de dirección patronal) que éste imparta en el seno de la empresa.
Según se deriva de lo hasta ahora expresado, la subordinación o dependencia constituye una emanación de la ajenidad que caracteriza al servicio ejecutado bajo la modalidad del contrato de trabajo y, por ende, fuera de este marco no podría configurarse en elemento denotativo de dicha forma de prestación de servicios.
En definitiva, sin catalogarle así, la referida tendencia jurisprudencial marca el reencuentro con la ajenidad como rasgo esencial del servicio ejecutado en la órbita del contrato de trabajo. (v. Carballo, C, Delimitación del Contrato de Trabajo, Caracas: Universidad Católica Andrés Bello)
Palomeque (1995, 652 - 653), por su parte, expone:
La ajenidad (trabajar por cuenta ajena) es un dato concluyente en el sentido de que se da o no se da; la dependencia o subordinación, por su parte, es un rasgo evolutivo, adaptable. Ambas, sin embargo, sirven al específico y doble fin de identificar y delimitar el ámbito del contrato de trabajo y, ciertamente, son los rasgos que lo singularizan y definen como vínculo contractual típico.
El concepto de ajenidad es el más pacífico de los que caracterizan al contrato de trabajo. Es radical y, por tanto, poco dado a matices y apoyado en los dos pilares estructurales del capitalismo: propiedad de los medios de producción y venta en el mercado del producto obtenido.
El trabajador presta sus servicios para otro a quien pertenecen los frutos del trabajo (lo contrario produce la exclusión del contrato de trabajo: << el trabajo realizado por cuenta propia no estará sometido a la legislación laboral, excepto en aquellos aspectos que por precepto legal se disponga expresamente >> (…) La ajenidad la ha entendido la jurisprudencia en el sentido de transmisión a un tercero de los frutos o del resultado del trabajo (…) o más claramente aún, la ajenidad se manifiesta de forma inequívoca porque es el empresario quien incorpora los frutos del trabajo al mercado. (…) Si el empresario es el titular de los frutos del trabajo es evidente que será quien corra los riesgos, favorables o desfavorables, del resultado de ponerlos en el mercado; el trabajador es ajeno al resultado de la explotación del negocio (…).
El trabajador no es sujeto perceptor del valor de su trabajo; los frutos (bienes o servicios) son del empresario, quien los coloca en el mercado, con sus riesgos o ventajas. El trabajador es ajeno al resultado de su trabajo. Entrega trabajo a cambio de salario y esa realidad primaria lo sitúa tanto al margen de un resultado positivo o negativo como de las vicisitudes de la colocación del trabajo en el mercado.
La ajenidad no se comprende aisladamente, sino en relación causal con la forma de prestar el trabajo. (Palomeque, M. y Álvarez, M,, Derecho del Trabajo, (9na. ed.), España: Centro de Estudios Ramón Areces, S.A.).
Vale detenerse especialmente en cuanto al carácter ordenado, subordinado y disciplinado, que caracteriza la relación laboral; pues debe convenirse en que la naturaleza social del hombre lo obliga a imponer, expresa o tácitamente, ciertas reglas de organización y conducta en todo tipo de relación. Empero, esta subordinación será merecedora de la tutela privilegiada del Derecho del Trabajo cuando se encuentre en condición de ajenidad con respecto a la administración y control de los factores de producción y con la asunción de los riesgos sobre ganancias y pérdidas.
Al respecto de esta subordinación laboral, Ackerman y Tosta (2000, 580 - 581) han señalado:
Pues bien, desde que por dependencia laboral se entiende, dentro de las prolíficas formulaciones elaboradas a su respecto, el sometimiento o inserción del trabajador dentro del poder de organización y disciplina del empresario, o un estar dentro de un cuadro orgánico de funciones y competencias, o dentro de un círculo rector o esfera organizativa ajena, pues necesariamente habría que convenirse, entonces, que la facultad o poder organizativo, así como las demás de dirección y disciplina, y su contrapartida, el aspecto pasivo de los poderes de mando del empresario, resultarían un elemento insito o aspecto consustancial de la noción de subordinación.
Sin perjuicio de que la definición misma acerca de las nociones de “dependencia” y “subordinación” (…) ha constituido y continúa constituyendo una de las cuestiones más difíciles de la ciencia jurídica laboral (…) parece no obstante, resultar un lugar común en las diferentes conceptualizaciones elaboradas a su respecto, su necesaria vinculación con la organización y las facultades organizativas del empleador.
Así, y en igual línea a los autores citados, para Barassi la subordinación consistiría “en la dependencia jerárquica y disciplinaria que vincula la libre actividad del individuo a las órdenes, a las limitaciones y a las iniciativas unilaterales del empleador en cuya organización técnica y administrativa es absorbida, en tanto que Pérez Botija la define también como situación funcional “por virtud de la cual se unifican o coordinan actividades diversas”.
En igual senda, y más allá de la crítica que el vocablo “dependencia” en sí le concita, Alonso Olea estima que en razón de la ajenidad –cuya consecuencia en el contrato resultaría la dependencia– el empleador se reservaría una potestad de dirección y de control sobre qué frutos deben ser producidos y cómo, cuándo y dónde, y en el caso de frutos complejos, la potestad de coordinar la producción de cada trabajador con la de los restantes. (Ackerman, M. y Tosta, D., Tratado de Derecho del Trabajo, (t.2), Argentina: Rubinzal-Culzoni)
Se advierte, de esta manera, que el ejercicio del juzgamiento resulta de tal modo heurístico, que al valorar cada uno de los indicios del catálogo desarrollado por la Sala de Casación Social, se debe tomar en cuenta que, dependiendo del caso concreto, un indicio u otro tienen más o menos peso o significado, según éste sea valorado con respecto a los demás; lo que, en palabras de Muñoz (1997, 243), obedece a la potencia sindrómica del indicio, que no es más que la capacidad que tiene el indicio para determinar, por sí solo o en conjunto con otros indicios, una presunción (v. Muñoz, L., Técnica probatoria, Bogotá: Temis).
Sobre este tema de la valoración conjunta de los indicios, también destaca el pronunciamiento de nuestra Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, la cual ha establecido:
La valoración de los indicios la realiza libremente el juez, para saber si son necesarios o contingentes graves, precisos y concordantes, y en fin, cuál será el mérito que deberá reconocérseles para su convicción respecto a la existencia o no y características de los hechos alegados y controvertidos en el proceso, obviamente previo examen de todos los requisitos de admisibilidad necesarios para su existencia, validez y eficacia procesal. Una vez establecida la existencia y autenticidad de cada indicio, para considerar su importancia, es necesario examinar los argumentos probatorios adversos a la conclusión que de aquél puede inducirse y los contraindicios que puedan desvirtuarlo o desmeritar la inferencia lógica que suministran. De esta manera se podrá obtener una conclusión final respecto a cada indicio, a su gravedad o levedad. (Sentencia de la Sala de Casación Social N° 552 de fecha 30/03/2006)
En el orden de las ideas anteriormente expuestas, reconocido el vínculo prestacional que causa el presente litigio, corresponde determinar si los elementos caracterizadores que la individualizan son capaces de enervar la presunción de laboralidad que ampara dicho vínculo, ex artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo (1998).
En este sentido, considera este juzgador que las circunstancias que caracterizan e individualizan el servicio delatan la existencia de régimen disciplinario, de subordinación y de dependencia funcional y económica.
En el caso examinado, producto del debate alegatorio y probatorio, y en especial de las declaraciones de las partes, quedó establecido que el actor prestaba servicios como rematador en la subasta de caballos que funciona en las instalaciones de la demandada. En efecto, la labor de remate de apuestas hípicas era realizada valiéndose de los clientes que concurren al centro hípico a realizar apuestas; por lo que el actor no procuraba la captación de clientes.
Se trata pues de un negocio jurídico en el que la sociedad demandada es licenciataria de la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas, autorizada para la explotación de la actividad de subasta de caballos, y en virtud de tal licencia celebra pactos con los subastadores para que éstos realicen propiamente la actividad hípica.
Es claro que en este negocio pactado entre el centro hípico y los subastadores no existe un traslado de la titularidad de la licencia conferida intuito personae al Club Social Paterson (Centro Hípico), C.A.; es decir, no existe un acto de desprendimiento de las facultades de administración de la actividad hípica que con carácter de exclusividad ha autorizado la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas, de conformidad con lo previsto en Decreto Ley Nº 422, de fecha 25 de octubre de 1999, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.397 Extraordinaria.
Entonces, si bien los subastadores y el resto del personal empleado son quienes físicamente realizan la actividad, la administración de la licencia, o más propiamente, de los derechos que ella confiere al licenciatario, persisten en la esfera de derechos del Club Social Paterson (Centro Hípico), C.A., quien, además, ejerce efectivamente tal administración.
Ciertamente, dado el imperativo legal de requerimiento de licencia para la explotación de la actividad hípica, no podría aducirse que los subastadores realizan una actividad propia e independiente, pues ello afectaría la legalidad del negocio; por un lado, delataría el incumplimiento de las condiciones de exclusividad a las que se obliga el licenciatario y, por el otro, representaría un ejercicio ilegal de la actividad hípica por parte del subastador, ilícito que se estaría cometiendo en la sede comercial de la demandada.
Adicionalmente, quedó demostrado que el pacto de servicios establecido entre el centro hípico y el subastador consiste en que el subastador realiza la actividad hípica en las instalaciones del centro demandado, produciéndose la repartición porcentual del producto de la actividad; con lo que el centro hípico realiza el pago de los derechos de licencia, lo que implica que la licencia la seguía ejerciendo y administrando la demandada y no el subastador.
Finalmente, no puede apartarse este juzgador de considerar que la actividad descrita se realizaba no sólo en ejercicio de la licencia de la demandada y bajo su estrecha administración, sino que además se realizaba en las instalaciones del centro hípico, lo que proporciona la colocación del producto en el mercado, su publicidad y comercialización; por lo que el subastador no debía procurar la colocación del producto en el mercado, sino que tal colocación era realizada enteramente por el centro hípico.
Mención especial merecen la determinación de la asignación salarial; pues el pago por el servicio era pactado en base a un porcentaje del producto de la actividad, lo cual no sólo es permitido en la legislación del trabajo, sino que, además, es costumbre en el negocio hípico, como lo señalan las máximas de experiencia judiciales.
Se concluye entonces que la demandada ejerce y administra la licencia conferida por la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas, siendo éste el principal factor de producción –sine qua non– en la actividad hípica; considerándose adicionalmente que la explotación de tal actividad es el objeto societario de la demandada, por el cual asume la carga de colocar su producto en el mercado y, en definitiva, toda vez que se beneficia por el porcentaje, asume los riesgos de dicha colocación del producto, asumiendo por tanto el poder de ordenación de los factores de producción que conlleven a la mayor productividad.
Ergo, no cabe duda de que la demandada es quien se beneficia y extrae un provecho directo de quien realiza la actividad hípica en sus instalaciones; lo que la denomina ex lege como empleadora y califica la relación como laboral. Por lo tanto, debe este juzgador de alzada declarar la procedencia en Derecho y justicia de la pretensión impugnativa; revocándose la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Charallave, en fecha 15 de noviembre de 2012, y reconociéndose los derechos laborales pretendidos en juicio. ASÍ SE DECIDE.
–DE LAS PRETENSIONES DEL ACTOR–
Establecida como ha sido la naturaleza laboral del vínculo prestacional que otrora lio a los hoy litigantes, y no habiendo sido discutidas las condiciones postuladas por el actor en su escrito libelar; se impone la aplicación de la reiterada jurisprudencia sentada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en la que señala que “Si la demandada niega la existencia de una relación personal, demostrada ésta, se tienen admitidos los hechos del libelo”; y, por ende, deben prosperar, por confesión, todas las pretensiones del actor, en tanto éstas no sean contrarias a Derecho. (v. sentencia de fecha 02-06-2004, caso: L. A. Durán contra Inversiones Comerciales S.R.L. y otros).
Queda establecido de esta manera que el ciudadano Armando José Arismendi Coronado prestó sus servicios personales en condiciones de laboralidad para el Club Social Paterson (Centro Hípico), C.A., devengando un salario mensual de Bs. 4.000,00 desde el 25 de septiembre de 2007 hasta el 01 de noviembre de 2010, fecha en la cual fue despedido sin que mediara justa causa.
En estos términos, se advierte que el actor reclamó el pago de los montos correspondientes a la prestación de antigüedad, vacaciones vencidas y fraccionadas, bonos vacacionales vencidos y fraccionados, utilidades vencidas y fraccionadas, indemnización por despido injustificado e indemnización sustitutiva de preaviso, cuyo pago no fue demostrado en juicio por la parte demandada; razón por la que debe prosperar en Derecho y justicia la pretensión de pago de los referidos conceptos laborales. Así se decide.
En consecuencia, se ordena la realización de una experticia complementaria, la cual formará parte integrante del presente fallo, a cuyo efecto, el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución, al que corresponda la ejecución, designará a un único experto contable, con cargo a la parte demandada; el cual producirá el informe contentivo de las cantidades dinerarias cuyo pago se ordena a continuación:
1.- Prestación de antigüedad: se ordena el pago de la prestación de antigüedad, a razón de cinco (5) días de salario integral por cada mes de servicios efectivamente prestados luego del tercer mes de la relación, tomando para ello como base de cálculo el salario integral del mes por el cual se hace la asignación, debiendo adicionarse dos (2) días de salario integral por cada año o fracción superior a seis (6) meses, a partir del segundo año de servicios; de conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo (1998). Así se establece.
2.- Vacaciones vencidas y fraccionadas 2007-2010: se ordena el pago de la cantidad dineraria equivalente a 49,5 días de “salario normal” (15 días correspondientes al período 2007-2008, 16 días correspondientes al período 2008-2009, 17 días correspondientes al período 2009-2010 y 1,5 días correspondientes al período 2010), tomando como base de cálculo el último salario normal devengado por el trabajador, por concepto de vacaciones vencidas y fraccionadas, por el período comprendido desde el 25 de septiembre de 2007 hasta el 01 de noviembre de 2010, de conformidad con lo establecido en los artículos 219 y 224 de la Ley Orgánica del Trabajo (1998), vigente para el momento del nacimiento del derecho reclamado. Así se establece.
3.- Bonos vacacionales vencidos y fraccionados 2007-2010: Se ordena el pago de la cantidad dineraria equivalente a 24,83 días de “salario normal” (07 días correspondientes al período 2007-2008, 08 días correspondientes al período 2008-2009, 09 días correspondientes al período 2009-2010 y 0,83 días correspondientes al período 2010), tomando como base de cálculo el último salario normal devengado por el trabajador, por concepto de bonos vacacionales vencidos y fraccionado, por el período comprendido desde el 25 de septiembre de 2007 hasta el 01 de noviembre de 2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo (1998), vigente para el momento del nacimiento del derecho reclamado. Así se establece.
4.- Utilidades vencidas y fraccionadas: se ordena el pago de la cantidad dineraria equivalente a 46,25 días de salario normal (3,75 días correspondientes al año 2007, 15 días correspondientes al año 2008, 15 días correspondientes al año 2009 y 12,5 días correspondientes al año 2010), tomando como base de cálculo el último salario normal devengado por el trabajador, por concepto de utilidades vencidas y fraccionadas correspondiente a los períodos fiscales comprendidos entre el 25 de septiembre de 2007 hasta el 01 de noviembre de 2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo (1998), vigente para el momento del nacimiento del derecho reclamado. Así se establece.
5.- Indemnización por despido injustificado e indemnización sustitutiva de preaviso: dado que la empresa demandada no acreditó prueba de la calificación previa del despido, se ordena el pago de la cantidad dineraria equivalente a 90 días de salario integral por concepto de indemnización por despido injustificado (125.2 LOT, 1998); y la cantidad dineraria equivalente a 60 días de salario integral por concepto de indemnización sustitutiva de preaviso (125.d LOT, 1998). Así se decide.
6.- Se ordena el pago de los intereses sobre la prestación de antigüedad, cuyo cálculo se efectuará mes a mes durante la pervivencia de la relación de trabajo, de conformidad con lo previsto en el artículo 108.c de la Ley Orgánica del Trabajo (1998), considerando la tasa promedio entre la activa y pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (06) principales bancos comerciales y universales del país. Así se establece.
7.- De conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ordena el pago del interés de mora de la cantidad condenada a pagar por concepto de prestación de antigüedad, contada desde la fecha de terminación del vínculo laboral (01/11/2010) hasta la oportunidad del pago efectivo; cuyo cálculo se efectuará de conformidad con lo previsto en el artículo 108 literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo (1998), aplicándose las tasas fijadas por el Banco Central de Venezuela para el cálculo de los intereses de mora. Dichos intereses no serán objeto de capitalización, ni indexación. Así se establece.
8.- Se ordena el pago de los intereses moratorios sobre las cantidades equivalentes a los demás conceptos ordenados a pagar, calculados desde la fecha en la cual terminó la relación de trabajo (01/11/2010) hasta la oportunidad del pago efectivo; considerando para ello las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela. Así se establece.
9.- Tomando en consideración que la corrección monetaria coadyuva a preservar el valor de lo debido al trabajador y, por tanto, se trata de un concepto de orden público social, se condena su pago, tomando en cuenta el índice nacional de precios, conforme a los respectivos boletines emitidos por el Banco Central de Venezuela, desde la fecha de terminación de la relación laboral (01/11/2010) hasta su efectivo pago, para la prestación de antigüedad; y, desde la notificación de la demanda () hasta su efectivo pago, para el resto de los conceptos laborales acordados, excluyendo únicamente el lapso en el que el proceso hubiere permanecido suspendido por acuerdo entre las partes o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, como vacaciones judiciales o implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.
Finalmente, en caso de incumplimiento voluntario, se ordena la corrección monetaria y el cálculo de los intereses de mora del monto que resulte total a pagar, contado a partir de la fecha del decreto de ejecución hasta la oportunidad del pago efectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.
DISPOSITIVO
Con fundamento en las razones de hechos y de Derecho explanadas en la parte motiva del presente fallo y con la convicción de que el mismo tutela efectivamente en justicia los derechos litigiosos; este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Guarenas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte actora; y SEGUNDO: SE REVOCA la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda con sede en Charallave, en fecha 15 de noviembre de 2012; en consecuencia, CON LUGAR la demanda que por cobro de prestaciones sociales y demás derechos y beneficios laborales incoara el ciudadano ARMANDO JOSÉ ARISMENDI CORONADO en contra de la sociedad mercantil CLUB SOCIAL PATERSON (CENTRO HÍPICO), C.A., ambos plenamente identificados supra. En este sentido, se ordena a la parte demandada a pagar al actor las cantidades dinerarias correspondientes a los siguientes conceptos: prestación de antigüedad, vacaciones vencidas y fraccionadas, bonos vacacionales vencidos y fraccionado, utilidades vencidas y fraccionadas, indemnización por despido injustificado, indemnización sustitutiva de preaviso, así como los intereses sobre prestación de antigüedad, los intereses de mora y la indexación o corrección monetaria, las cuales serán cuantificadas mediante experticia complementaria del fallo, con estricta sujeción a los parámetros establecidos en el presente fallo.
Se condena en costas de la primera instancia y de la alzada a la parte demandada, por haber resultado totalmente vencida en la presente causa, de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 60 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.
Se ordena la publicación del presente fallo en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia, en el site denominado Región Miranda.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Guarenas, a los once (11) días del mes de abril del año dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
Abog. LEÓN PORRAS VALENCIA
El Juez Temporal Abog. RICARDO BLASCO.
La Secretaria
Nota: En esta misma fecha, siendo las 02:30 p.m., se dictó y publicó la anterior decisión, previas las formalidades de ley.
Abog. RICARDO BLASCO.
La Secretaria
Expediente N° 650-13.
LPV/RB/EB.-
|